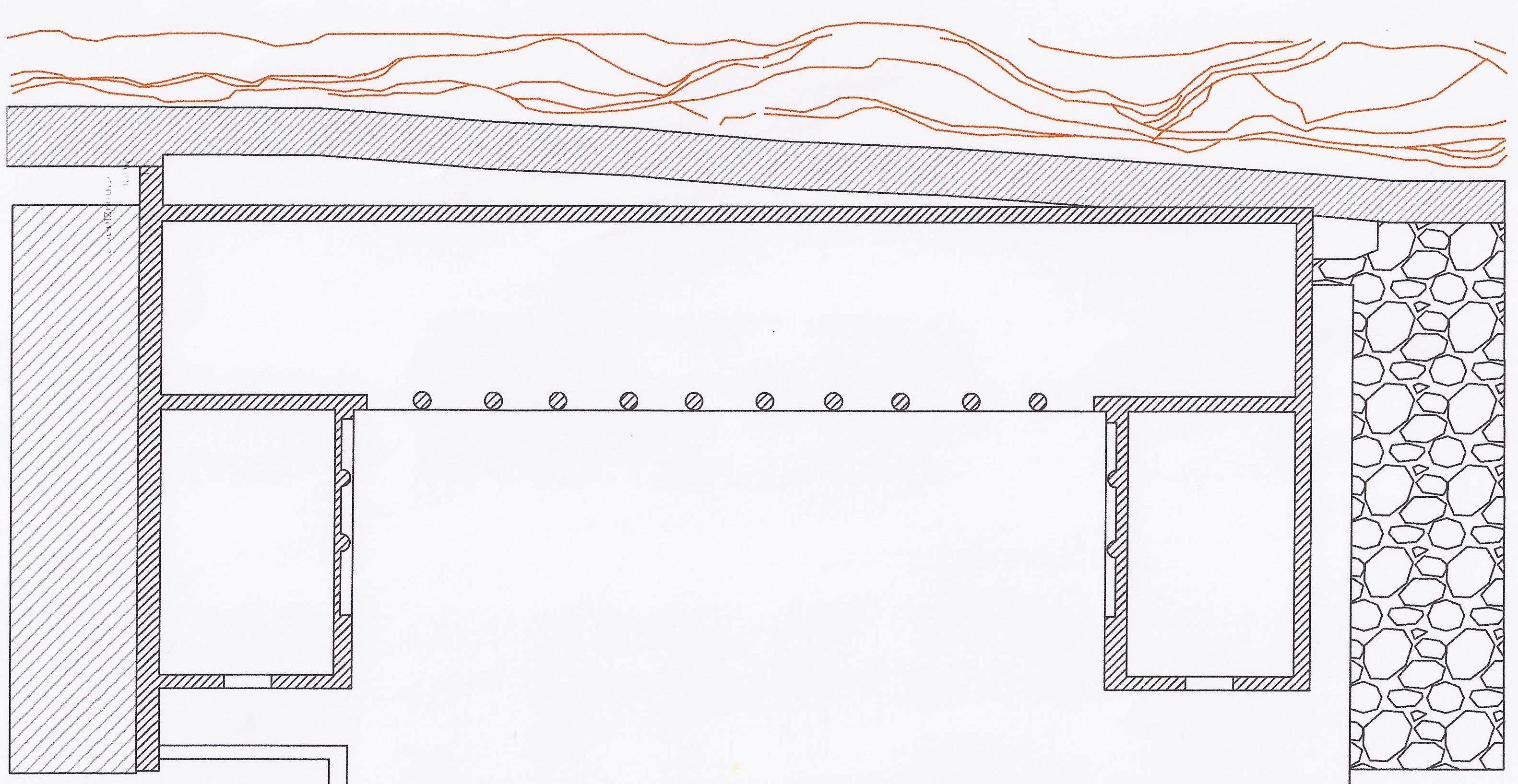“La Acrópolis está rodeada de un muro que, excepto la parte que construyó Cimón, hijo de Milcíades, el resto se dice que fue construido por los pelasgos que vivieron en otro tiempo al pie de la Acrópolis” (Pausanias. La Desripción de Grecia. Libro I, 28, 3)
La estación de metro Acrópolis linda con la calle Dionisiou Areopagitou que conduce al yacimiento.
La acrópolis micénica de Atenas fue edificada en 1270 a.C. Fue fuertemente fortificada en torno al 1250 a.C. al igual que Micenas y Tirinto. La muralla micénica, de 6 m de espesor, rodeaba la cima siguiendo los trazos irregulares más altos y encerraba tanto al palacio como al poblado. Un acceso subterráneo a la cisterna se construyó en la acrópolis en 1225 a.C. La fuente que la abastecía tenía una profundidad de 18 m. El acceso se realiza a base de escalones tallados en la roca y de otros de madera. La fuente se utilizó durante unos treinta años, pues quizás un corrimiento de tierras la inutilizó. El palacio se encontraba entre el Erecteon y el Partenón. Tenía un mégaron con un patio frontal y construcciones secundarias, tal vez almacenes. Los materiales micénicos encontrados en las laderas meridionales, hacia el río Ilisos, denotan el lugar del primitivo asentamiento. Al parecer, la Atenas micénica tenía un papel predominante sobre otras ciudades de la región, pero la centralización fue realizándose de una forma gradual de modo que la última etapa de este proceso se dio con la incorporación de Eleusis en el siglo VIII a.C. o en el siglo VII a.C. No se sabe casi nada de la Acrópolis durante el periodo geométrico. La ocupación está atestiguada por tumbas en la sección sudoeste de la Acrópolis y por cerámica en las laderas del norte, pero no existen restos de edificios. Los atenienses, desde finales del siglo VI a.C. llamaban “Acrópolis” (de acron, “cima”) a la roca sagrada, en contraposición a la ciudad, el “asti” que en principio era la zona fuera de los límites amurallados de la roca, donde habitaba la población. En la Acrópolis habitaron los reyes de Atenas hasta el 682 a.C. Tras la caída de la institución monárquica (s. VII a.C.) y el paso del poder a manos de los Eupátridas, la Acrópolis continúa siendo durante algún tiempo el núcleo de las actividades públicas de la ciudad, y se vuelve a utilizar como residencia del soberano cuando se instalaron allí Pisístrato y sus hijos. En el 510 a.C. la Acrópolis sufrió el asedio de los ciudadanos de Atenas y el pisistrátida Hipias fue derrocado y obligado a abandonar su residencia en la Acrópolis. Con la implantación de la Democracia ateniense el centro del poder político, administrativo y judicial se traslada al Ágora y al Pnix. Así, la ciudad se desarrolla y florece más allá de los límites de la roca de la Acrópolis la cual queda como lugar de santuarios y de culto exclusivamente. La recién nacida democracia mantuvo el programa constructivo en el ágora y en la Acrópolis hasta que fue interrumpido por la invasión persa del 480 a.C. En el tiempo transcurrido entre Temístocles y Cimón, la ciudad estuvo ocupada principalmente en levantar defensas, obligada por el voto de no reconstruir los templos destruidos por los bárbaros, de manera que en la Acrópolis apenas se acometieron obras. En el periodo de Cimón se construyeron los tramos rectos de la muralla del sur de la Acrópolis y la zona de alrededor de la fuente Clepsidra se monumentalizó. Aquel fue el tiempo (460-450 a.C.) en que Fidias realizó durante diez años la colosal estatua de bronce de Atenea Promachos. Después llegó el periodo “milagroso” de Pericles, un periodo especial que hicieron posible los enormes recursos financieros e intelectuales disponibles. En el 454 a.C. el tesoro de la Liga Délica se había trasladado a Atenas, ciudad que hizo uso de él para fines que no eran puramente defensivos, aun cuando así infringía los acuerdos vigentes. La pretensión de Pericles era dar a la ciudad que había guiado a Grecia a una libertad suprema, una hegemonía que no fuera sólo militar, sino también económica, política y cultural. Un aspecto de este plan era la construcción de grandes monumentos en una Acrópolis casi desierta. El coloso crisoelefantino de Atenea Parthenos de 14 m de altura fue el punto de partida de este programa de construcción. La estatua, que se comenzó en el 447 a.C fue finalizada en el 438 a.C.
Posidón codicia los reinos terrenales y en una ocasión pretendió la posesión del Ática clavando su tridente en la Acrópolis de Atenas, donde inmediatamente brotó un pozo de agua marina que todavía se puede ver; cuando sopla el Viento del Sur se puede oír el sonido del oleaje muy abajo. Más tarde, durante el reinado de Cécrope, Atenea fue a tomar posesión del Ática de una manera más apacible, plantando el primer olivo junto al pozo. Posidón, furioso, la desafió a un combate singular, y Atenea habría aceptado si no se hubiera interpuesto Zeus, quien les ordenó que sometieran la disputa a arbitraje. En consecuencia, al poco tiempo se presentaron ante un tribunal divino compuesto por los otros dioses celestiales, quienes apelaron a Cécrope para que diera testimonio. El propio Zeus no expuso opinión alguna, pero mientras todos los otros dioses apoyaron a Posidón, todas las diosas apoyaron a Atenea. En consecuencia, por mayoría de un voto, el tribunal decidió que Atenea tenía más derecho al país, porque le había dado el mejor don. Muy ofendido, Posidón envió olas gigantescas para que inundaran la Llanura Triasiana, donde se hallaba Atene, la ciudad de Atenea y, en consecuencia, la diosa fijó su residencia en Atenas, a la que también dio su nombre. Sin embargo, para aplacar la ira de Posidón, se prohibió a las mujeres de Atenas el voto y a los hombres que llevaran los nombres de sus madres como había sucedido hasta entonces. Según Graves, las tentativas de Posidón para apoderarse de ciertas ciudades son mitos políticos. Su disputa por Atenas indica una tentativa desafortunada de los eleos para hacerse con la ciudad. Es evidente que los jonios de Atenas fueron vencidos por los eolios y que Atenea reconquistó su soberanía sólo mediante una alianza con los aqueos de Zeus, quienes, más tarde, hicieron que Atenea repudiase la paternidad de Posidón y admitiera que había renacido de la cabeza de Zeus. Sin embargo, la victoria de ésta fue menoscabada por una concesión al patriarcado: los atenienses abandonaron la costumbre cretense de adoptar los nombres de sus madres. El olivo cultivado fue importado originalmente de Libia, lo que apoya el mito del origen libio de Atenea. El árbol de Atenea se mostraba todavía en Atenas en el siglo II d. de C. Atenea rechazaba siempre todos los requerimientos amorosos que dioses y gigantes le hicieron. En una ocasión, durante la guerra de Troya, como no quería pedir a Zeus que le prestase sus armas porque éste se había declarado neutral, pidió a Hefesto que le hiciese un equipo especial para ella. Hefesto no quiso que le pagara y dijo tímidamente que haría el trabajo por amor. Cuando, sin sospechar el significado de esas palabras, Atenea entró en la fragua para ver cómo el dios golpeaba el metal candente, Hefesto de pronto se dio media vuelta y trató de violarla. Hefesto, que no siempre se comportaba tan groseramente, había sido víctima de una broma maliciosa: Posidón acababa de infórmale de que Atenea se dirigía a la fragua, con el consentimiento de Zeus, llevada por la esperanza de que le hiciese el amor violentamente. Al apartarse Atenea precipitadamente, Hefesto eyaculó contra su muslo, un poco por encima de la rodilla. Ella se limpió el semen con un puñado de lana, que luego arrojó con asco; éste cayó al suelo en las cercanías de Atenas y fertilizó accidentalmente a la Madre Tierra que estaba allí de visita. Asqueada ante la idea de dar a luz un hijo que Hefesto había tratado de engendrar con Atenea, la Madre Tierra declaró que no aceptaría responsabilidad alguna en su crianza. En consecuencia, Atenea se hizo cargo de la criatura tan pronto como nació. La llamó Erictonio y, como no quería que Posidón se riese del buen éxito de su chanza, lo ocultó en un cesto sagrado que entregó a Aglauro, la hija mayor del rey ateniense Cécrope, con la orden de guardarlo cuidadosamente. Cécrope, un hijo de la Madre Tierra y, como Erictonio —quien según algunos era su padre—, en parte hombre y en parte serpiente, fue el primer rey que reconoció la paternidad. Se casó con una hija de Acteo, el primer rey del Ática. También instituyó la monogamia, dividió el país de Ática en doce comunidades, construyó templos dedicados a Atenea y abolió ciertos sacrificios de sangre en favor de modestas ofrendas de tortas de cebada. Su esposa se llamaba Agraulo; sus tres hijas, Aglauro, Herse y Pándroso, vivían en una casa de tres habitaciones en la Acrópolis. Una noche, cuando las jóvenes volvieron de un festival llevando en la cabeza los cestos sagrados de Atenea, Hermes sobornó a Aglauro para que le diera acceso a Herse, la más joven de las tres, de la que se había enamorado locamente. Aglauro se quedó con el oro de Hermes, pero nada hizo para ganarlo, porque Atenea hizo que sintiera celos de la buena suerte de Herse. En consecuencia, Hermes se introdujo airadamente en la casa, convirtió a Aglauro en piedra e hizo lo que deseaba con Herse. Después de haberle dado Herse dos hijos a Hermes, Céfalo, el amado de Eos, y Cerice, el primer heraldo de los Misterios Eleusinos, ella, Pándroso y su madre Agraulo sintieron la curiosidad de atisbar debajo de la tapa del cesto que había llevado Aglauro. Al ver un niño con cola de serpiente en vez de piernas, lanzaron gritos de terror y, precedidas por Aglauro, se precipitaron desde lo alto de la Acrópolis. Cuando Atenea se enteró de esta fatalidad se afligió de tal modo que dejó caer la enorme roca que estaba transportando a la Acrópolis para usarla como fortificación adicional, roca que se identifica con en el monte Licabeto. Y al cuervo que le había llevado la noticia le cambió el color de blanco a negro y prohibió a todos los cuervos que volvieran a visitar la Acrópolis. Erictonio se refugió entonces en la égida de Atenea, donde ella le crió tan tiernamente que algunos la tomaron equivocadamente por su madre. Más tarde llegó a ser rey de Atenas, donde instituyó el culto de Atenea y enseñó a sus conciudadanos el uso de la plata. Su imagen fue puesta entre las estrellas como la constelación del Auriga, puesto que había introducido el carro tirado por cuatro caballos. Según Graves, a Erictonio los atenienses lo representaban como una serpiente con cabeza humana, porque era el héroe, o espíritu, del rey sacrificado que hacía saber los deseos de la Anciana (la tercera faceta de la diosa en tríada). Con este aspecto de Anciana acompañaban a Atenea un buho y un cuervo. La antigua familia real de Atenas pretendía descender de Erictonio y Erecteo y sus miembros se llamaban a sí mismos erectidas; solían llevar serpientes doradas como amuletos y guardaban una serpiente sagrada en el Erecteo. La ocasión en que las hijas de Cécrope saltaron desde la Acrópolis puede hacer referencia a una toma de Atenas por los helenos, después de la cual, se intentó imponer por la fuerza la monogamia a las sacerdotisas de Atenea. Pero ellas prefirieron la muerte al deshonor, y de aquí provenía el juramento que hacían las jóvenes atenienses en el templo de Agraulo. Apolo yació en secreto con Creúsa, hija de Erecteo y nieta de Erictonio, en una cueva situada bajo los Propileos de la Acrópolis y engendró con ella a un hijo. La joven Creúsa, tras dar a luz a su hijo, lo dejó abandonado en una cesta. Apolo recogió al recién nacido y se lo llevó misteriosamente a Delfos, donde llegó a ser servidor de un templo y fue llamado Ión por los sacerdotes, convirtiéndose en el antecesor de los jonios. Poco después, Creúsa contrae matrimonio con Juto, hijo de Heleno y de la ninfa Orseide. No consiguiendo tener descendencia, la pareja fue por fin a preguntar al oráculo délfico cómo podía conseguir un hijo. Les sorprendió que les dijeran que la primera persona que encontrarían al salir del templo sería su hijo. Éste era Ión, y Juto llegó a la conclusión de que lo había engendrado con alguna Ménade en las promiscuas orgías dionisíacas de Delfos muchos años antes. Ión no podía contradecirle y le reconoció como padre. Pero Creúsa se sintió vejada al descubrir que Juto podía tener hijos y ella no, y trató de dar muerte a Ión ofreciéndole una copa de vino envenenado. Pero Ión vertió primeramente una libación para los dioses y una paloma descendió para probar el vino derramado. La paloma murió y Creúsa corrió a refugiarse en el altar de Apolo. Cuando el vengativo Ión trató de arrastrarla afuera intervino la sacerdotisa y le explicó que él era hijo de Creúsa y de Apolo, pero que no se debía desengañar a Juto en la creencia de que él lo había engendrado con una Ménade. Luego, con Creúsa, Juto tuvo a Doro y a Aqueo. Ares sentía un desprecio tan profundo por los pleitos que nunca se presentó ante un tribunal como demandante y sólo lo hizo una vez como acusado, cuando los otros dioses le inculparon del asesinato voluntario de Halirrotio, hijo de Posidón, junto a la fuente del santuario de Asclepio. Se justificó alegando que había salvado a su hija Alcipe, de la casa de Cécrope, de ser violada por dicho Halirrotio. Como nadie había presenciado el incidente, excepto el propio Ares y Alcipe, quien, naturalmente, confirmó la declaración de su padre, el tribunal lo absolvió. Esta fue la primera sentencia pronunciada en un juicio por asesinato. A la colina en que se celebró la causa se la llamó Areópago, nombre que todavía lleva. La ascendencia de Dédalo es discutible. Algunos llaman a su madre Alcipe, otros Mérope y otros más Ifínoe; y todos le dan un padre diferente, aunque se conviene generalmente en que pertenecía a la casa real de Atenas, la cual pretendía descender de Erecteo. Era un herrero admirable, pues le había enseñado ese arte Atenea misma. Uno de sus aprendices, Talos, hijo de su hermana Policaste, o Pérdice, le había superado ya en su habilidad en el oficio cuando sólo tenía doce años de edad. Sucedió que un día, Talos encontró el maxilar de una serpiente o, según dicen algunos, el espinazo de un pez, y al ver que podía utilizarlo para cortar un palo por la mitad, lo copió en hierro y así invento la sierra. Este y otros inventos suyos —como la rueda de alfarero y el compás para trazar círculos— le valieron una gran reputación en Atenas, y Dédalo, que pretendía haber forjado la primera sierra, se sintió pronto insoportablemente celoso. Llevó a Talos al techo del templo de Atenea en la Acrópolis, le señaló ciertas vistas lejanas y de pronto le empujó y le hizo caer a tierra. Pero, a pesar de todos sus celos, no habría hecho daño a Talos si no hubiera sospechado que mantenía relaciones incestuosas con su madre Policaste. Dédalo corrió al pie de la Acrópolis y metió el cadáver de Talos en un saco con el propósito de enterrarlo en secreto. Cuando le interrogaron unos transeúntes, les explicó que había recogido piadosamente una serpiente muerta, como lo exigía la ley —lo que no era enteramente falso, pues Talos era un erectida—, pero había manchas de sangre en el saco y su crimen fue descubierto, y el Areópago le desterró por asesinato. Según otro relato, huyó antes que se viera el juicio. En cualquier caso, Dédalo marchó a Creta. Ahora bien, el alma de Talos —a quien algunos llaman Calo, Circino o Tántalo— voló en la forma de una perdiz, pero su cuerpo fue enterrado en el lugar en que había caído. Policaste se ahorcó al enterarse de su muerte y los atenienses erigieron en su honor un templo junto a la Acrópolis. Según Graves, a Hefesto se le describe a veces como hijo de Hera y Talos y a Talos como sobrino joven de Dédalo, pero Dédalo era un miembro subalterno de la casa de Erecteo, fundada mucho tiempo después del nacimiento de Hefesto. Estas discrepancias cronológicas son muy usuales en la mitología. Dédalo («inteligente» o «hábilmente forjado»), Talos («sufridor») y Hefesto («el que brilla de día») demuestran por la semejanza de sus atributos que sólo son títulos diferentes del mismo personaje mítico. Ícaro puede ser otro de sus títulos. Pues Hefesto, el dios herrero, se casó con Afrodita, a la que estaba consagrada la perdiz; la hermana de Dédalo, el herrero, se llamaba Pérdice («perdiz»); el alma de Talos, el herrero, levantó vuelo como una perdiz; una perdiz apareció en el entierro de Ícaro, el hijo de Dédalo. Además, Hefesto fue arrojado desde el Olimpo, y Talos fue arrojado desde la Acrópolis. Hefesto quedó rengo al caer; uno de los nombres de Talos era Tántalo («cojeando, o tambaleando»); la perdiz macho cojea en su danza amorosa sujetando un talón con el que se dispone a golpear a sus rivales. Parece que en la primavera se realizaba una danza erótica de la perdiz en honor de la diosa Luna, y que los bailarines varones renqueaban y llevaban alas. El mito de Dédalo y Talos, como su variante, el mito de Dédalo e Ícaro, parece combinar el rito de quemar al sustituto del rey solar, que se había puesto alas de águila en la hoguera de la primavera con los ritos de arrojar al pharmacos con alas de perdiz, un sustituto. El compás forma parte del misterio del forjador de bronce y es esencial para el dibujo exacto de círculos concéntricos cuando hay que forjar cuencos, yelmos o máscaras. De aquí que a Talos se le llamara Circino («el circular»), título que se refería tanto al curso del sol como al empleo del compás. Cuando hubo transcurrido un año desde su destierro, Orestes hizo una visita a Atenas, gobernada entonces por su pariente Pandión; o, según dicen algunos, por Demofonte. Se dirigió inmediatamente al templo de Atenea en la Acrópolis, se sentó y abrazó su imagen. Las Erinias negras no tardaron en llegar, jadeantes, pues habían perdido su rastro cuando cruzaba el Istmo. Aunque al principio nadie quiso recibirle porque sufría el odio de los dioses, poco después algunos se animaron a invitarlo a sus casas, donde se sentaba en una mesa separada y bebía de una copa de vino distinta. A las Erinias, que ya habían comenzado a acusarle ante los atenienses, se les unieron pronto Tindáreo y su nieta Erígone hija de Egisto y Clitemestra y, según dicen algunos, también Perileo, primo de Clitemestra e hijo de Icario. Pero Atenea, que había oído la súplica de Orestes desde el Escamandro, su territorio troyano recién adquirido, se apresuró a ir a Atenas, tomó juramento como jueces a los ciudadanos más nobles y convocó al Areópago para que juzgara el que era en aquel momento sólo el segundo caso de homicidio que se presentaba ante él. A su debido tiempo se realizó el juicio. Apolo se presentó como defensor y la mayor de las Erinias como fiscal. En un discurso elocuente Apolo negó la importancia de la maternidad, afirmando que la mujer no era más que el surco inerte en el que el marido deposita su semilla y declaró que la acción de Orestes estaba sobradamente justificada y que el padre era el único progenitor merecedor de ese nombre. Como los votos se dividieron en partes iguales, Atenea se declaró completamente en favor del padre y su voto decisivo favoreció a Orestes. Absuelto así honorablemente, volvió muy contento a Argólide y juró que sería un fiel aliado de Atenas mientras viviese. Las Erinias, no obstante, lamentaron fuertemente esta abolición de la antigua ley llevada a cabo por unos dioses advenedizos, y Erígone se ahorcó impulsada por la mortificación. Según Graves, La herencia matrilineal era uno de los axiomas tomados de la religión pre-helena. Puesto que todos los reyes tenían que ser necesariamente extranjeros que gobernaban en virtud de su casamiento con una heredera al trono, los príncipes reales aprendieron a considerar a su madre como el principal soporte del reino y el matricidio como un crimen inimaginable. Se les educaba de acuerdo con los ritos de la religión anterior, según la cual el rey sagrado (ejemplo Agamenón) había sido siempre engañado por su esposa diosa (ejemplo Clitemnestra), muerto por su heredero (ejemplo Egisto) y vengado por su hijo (ejemplo Orestes); sabían que el hijo nunca castigaba a su madre adúltera, quien había actuado con toda la autoridad de la diosa a la que servía. En la versión arcaica del mito de Orestes era sin duda un príncipe focense (como Pílades) quien mató ritualmente a Egisto al término de los ocho años de su reinado y se convirtió en el nuevo rey casándose con Crisótemis, la hija de Clitemnestra. Es muy improbable que Orestes, como nos cuentan los dramaturgos áticos, matara a Clitemnestra. Si lo hubiera hecho, Homero sin duda lo habría mencionado y no le habría llamado “semejante a los dioses” y, además, Homero, solamente escribe que mató a Egisto y no dice nada de que matase a su madre. Es posible que después, Orestes, se limitara a entregar a Clitemnestra a la justicia popular cosa que recomienda significativamente Tindáreo en el Orestes de Eurípides. El acceso al poder de las tribus aqueas debilitó gravemente la tradición matrilineal, pues, al parecer, el rey se las ingeniaba para reinar durante toda su vida natural. Con la “llegada de los dorios” al final del segundo milenio, la sucesión patrilineal se convirtió en regla. Fue entonces cuando se convino en el sistema familiar olímpico como una transacción entre los puntos de vista helénico y pre-helénico: una familia divina de seis dioses y seis diosas, encabezada por los soberanos Zeus y Hera. Pero tras una rebelión de la población pre-helénica, descrita en la Ilíada como una conspiración contra Zeus, Hera quedó subordinada a aquél, Atenea se declaró “totalmente a favor del padre” y al final Dionisio aseguró la preponderancia masculina en el consejo desalojando a Hestia. A este respecto hay que recordar que en el juicio de Orestes que tuvo lugar en el Areópago, y en el que estaban presentes todos los dioses, hubo empate de votos, empate que dirimió Atenea votando a favor de Orestes, pues Atenea había nacido sólo de un padre (Zeus) sin intervención de madre alguna. Nuevo ejemplo del triunfo del patriarcado sobre el matriarcado. En agradecimiento por su absolución, Orestes dedicó un altar a Atenea Belicosa, pero las Erinias amenazaron con que, si no se revocaba la sentencia, dejarían caer una gota de la sangre de sus corazones que haría estéril la tierra, arruinaría las cosechas y destruiría a todos los habitantes de Atenas. Pero Atenea calmó su ira mediante la lisonja: reconoció que eran mucho más sabias que ella y les sugirió que podían fijar su residencia en una gruta de Atenas, donde reunirían una multitud de adoradores, más de los que podían esperar hallar en ninguna otra parte. Contarían con altares domésticos apropiados para las deidades infernales, así como con sacrificios moderados, libaciones a la luz de las antorchas, primicias ofrecidas después de la consumación de matrimonio o del nacimiento de los hijos, e incluso asientos en el Erecteo. Si ellas aceptaban esta invitación, Atenea decretaría que ninguna casa en la que no se les rindiera culto pudiera prosperar; pero ellas, a cambio, debían comprometerse a invocar vientos favorables para sus barcos, fertilidad para su tierra y casamientos fecundos para los habitantes de su ciudad, así como a extirpar a los impíos, de modo que ella pudiera juzgar conveniente conceder a Atenas la victoria en la guerra. Las Erinias, tras una breve deliberación, aceptaron de buena gana las propuestas. Con expresiones de agradecimiento y de buenos deseos, y encantamientos contra los vientos perjudiciales, la sequía, el añublo y la sedición, las Erinias —a las que en adelante se las llamó Euménides— se despidieron de Atenea y fueron conducidas por su gente en una procesión con antorchas de jóvenes, matronas y ancianas (vestidas de púrpura y que llevaban la antigua imagen de Atenea) a la entrada de una profunda gruta situada en el ángulo sudeste del Areópago. Allí les ofrecieron los sacrificios adecuados y ellas se introdujeron en la gruta, que es ahora un templete oracular y un lugar de refugio para los suplicantes. En la gruta de las Euménides, en Atenas, sus tres imágenes no tienen un aspecto más terrible que el de los dioses infernales situados a su lado, a saber, Hades, Hermes y la Madre Tierra. Allí los que han sido absueltos de la acusación de asesinato por el Areópago sacrifican una víctima negra. Otras muchas ofrendas se hacen a las Euménides de acuerdo con la promesa de Atenea; y una de las tres noches que el Areópago destina cada mes a la vista de los juicios por asesinato, es asignada a cada una de ellas. Según Graves, la «sangre de los corazones» de las Erinias con la que estaba amenazada el Ática parece ser un eufemismo por la sangre menstrual. Un encantamiento inmemorial utilizado por las hechiceras que quieren maldecir una casa, un campo o un establo, consiste en correr desnudas a su alrededor, en sentido contrario al del movimiento del sol, nueve veces, mientras tienen la menstruación. Esta maldición es considerada más peligrosa para las cosechas, el ganado y los niños durante un eclipse lunar, y completamente inevitable si la hechicera es una virgen que tiene la menstruación por primera vez. Al marchar Teseo a Creta para derrotar al Minotauro, Egeo, su padre, le dio una vela blanca (en lugar de las velas negras que llevó en las otras dos ocasiones el barco que transportaba las víctimas para ser devoradas por el Minotauro) para que la izase a su regreso en señal de buen éxito. De regreso a Atenas, bien fuera por la aflicción que sentía por haber perdido a Ariadna, o bien por la alegría que le produjo ver la costa de Ática, de la que le habían mantenido apartado vientos prolongados, olvidó su promesa de izar la vela blanca. Egeo, que le esperaba en la Acrópolis, en el lugar donde se alza ahora el Templo de Atenea Nike, divisó la vela negra, se desmayó, cayó de cabeza al valle de abajo y murió. Pero algunos dicen que se arrojó deliberadamente al mar, que desde entonces se llama Egeo. Según Graves, el nuevo rey luchaba con el rey viejo y lo arrojaba, como pharmacos, desde la Roca Blanca al mar. En la ilustración que el mitógrafo ha interpretado mal evidentemente, la nave con la vela negra de Teseo tiene que haber sido una embarcación lista para salvar al pharmacos; tenía velas negras porque los pescadores del Mediterráneo embetunan habitualmente sus redes y velas para impedir que el agua salada las pudra. En el Areópago Céfalo es juzgado por la muerte de su esposa Procris y condenado a perpetuo destierro. Edipo, ciego y desahuciado y acompañado por su hija Antígona, llega a Colono en donde las Erinias, que tienen allí un bosquecillo, le persiguieron hasta matarlo. Teseo trasladó sus restos al santuario de las Euménides y lo lloró al lado de Antígona.
El yacimiento Tras la independencia griega, los trabajos de reconstrucción de la Acrópolis empiezan en enero de 1835 al mando del arqueólogo alemán Ludwig Ross. Uno de los grandes momentos de la Acrópolis de aquella época fue la reconstrucción del templo de Atenea Nike que había desaparecido de la Roca Sagrada durante 150 años. Fue el primer templo clásico que se reconstruyó en Europa. A Ross le sucedió Κυριακός Πιττάκης, ateniense, que se haría cargo de las excavaciones desde 1836 hasta 1860, final del reinado de Otón. Sus operaciones de limpieza no se limitaron a los grandes monumentos, sino que se extendieron a los espacios de alrededor, de forma que, al final del periodo había “desbrozado” la superficie natural de la roca. Paralelamente reconstruyó gran parte de los grandes monumentos. Fueron frecuentes los errores: partes que pertenecían a un monumento se utilizaron en la reconstrucción de otro. Sin embargo, con todas sus deficiencias, la época de Πιττάκης preparó el camino para las actuaciones que se realizarían a continuación. En las dos primeras épocas del reinado del rey Jorge (1863-1913) fueron responsables de la Acrópolis, y del resto de los monumentos arqueológicos de Grecia, Παναγιώτης Ευστρατιάδης y Στέφανος Κουμανούδης. En esta época dos grandes actuaciones cambiaron el aspecto de la Acrópolis: la construcción de un museo durante el periodo 1865 – 1874 y el derribo de la llamada Torre de los Francos, que desde el siglo XV dominaba la entrada a la roca. Παναγιώτης Καββαδίας, continuador en el cargo de Παναγιώτης Ευστρατιάδης, empieza en noviembre de 1885 una excavación sistemática en el interior de la Acrópolis con objeto de restituir el “piso” que supuestamente existía en la época clásica. Este programa, que finalizó en febrero de 1890, se extendió al interior de los grandes monumentos. El programa de excavaciones fue desigual y muchas veces contrario a los modernos criterios arqueológicos. Multitud de hallazgos salieron a la luz y con ello se completó la historia antigua del yacimiento desde la época micénica hasta la romana. Con ello se había completado la transformación de la Acrópolis desde fortaleza a monumento de la época clásica. La moderna historia del yacimiento se completa con las intervenciones de reconstrucción de Ν. Μπαλάνου que empezaron en el Partenón en el 1898 y se extendieron a todos los monumentos de la roca a través de varias décadas hasta construir la imagen de la Acrópolis que se conocía después de la segunda guerra mundial. Nuevas reconstrucciones que empezaron en 1978, y que continúan hasta nuestros días, concretaron la nueva imagen de la Roca Sagrada de la que gozamos hoy en día. El muro La explanada de la cumbre mide 300 m de este a oeste y 150 m de norte a sur. La vertiente occidental, la más suave, hace posible la subida a la roca y fue siempre su principal vía de acceso. La existencia de manantiales en las laderas facilitó su poblamiento en tanto que su altura (60 a 70 m) proporcionaba seguridad. El primitivo muro ciclópeo micénico tenía dos entradas, una en la vertiente norte y otra, la principal, en el extremo suroeste de la colina, en el emplazamiento de los futuros propileos. En bastantes puntos se conservan notables restos del primitivo muro ciclópeo. La entrada norte se utilizó durante todo el siglo XV a.C. Sin embargo, cuando se terminó la construcción de las murallas se cerró. Un poco después se completó la fortificación de la Acrópolis construyéndose el llamado “muro pelásgico”, cimentado en los espolones noroccidentales de la roca, que abarcaba desde los propileos hasta el edificio de los Arréforos, incluyendo la fuente de la Clepsidra y las tres cuevas al este de ésta. Posteriormente, durante el submicénico y la época geométrica, se fortificó la ladera oeste, pero de modo que dicha fortificación acogiera a un camino serpenteante que conducía arriba a la entrada del muro micénico. Esta fortificación completaba al muro pelásgico y arropaba en la época arcaica a la ladera sur hasta los límites del posterior Asclepieion. Este amurallamiento, con nueve entradas en diferentes puntos, constituye el conocido “Eneápilon” o “de las nueve puertas”. Tanto el muro micénico como el pelásgico y el eneápilon se conservaban en buen estado hasta los tiempos de Pisístrato, quien renovó la muralla y edificó un hermoso propileo a la entrada de la Acrópolis. Con el derrocamiento de Hipias los atenienses derribaron la mayor parte del muro micénico para que no volviera jamás a hacerse fuerte otro tirano dentro de la fortificación, de modo que los persas, el 480 a. C., encontraron la Acrópolis desguarnecida. Pero en el año 479 a.C. Temístocles construyó un muro en la parte norte (temistoclía) y el 476 a.C. Cimón completó la fortificación con el muro meridional (muro cimonio). Mucho más tarde, en el siglo III d.C., tras la invasión de los hérulos, se fortificó el espacio oeste de los propileos, una de cuyas puertas, la llamada puerta Beulé, sirve actualmente de entrada a la Acrópolis. El muro que actualmente rodea la Acrópolis adquirió su forma durante la Edad Media y la dominación turca. Los accesos El camino de las Panateneas comenzaba su trazado en el Cerámico, en la llamada Puerta del Dipilón y concluía en la Acrópolis. Este era el camino que seguía la procesión de las Panateneas, la cual llevaba a la Acrópolis el peplo con el que vestirían la estatua cultual de Atenea. La segunda vía, el camino de los Trípodes, que debe su nombre a la multitud de monumentos corégicos con trípodes que se encontraban a lo largo de su recorrido, era uno de los caminos con más vida y más frecuentados de la Atenas antigua, y el más corto para alcanzar el teatro de Dioniso desde el centro del Ágora. Tenía una anchura de 6 m y una longitud de 800 m. El monumento corégico mejor conservado que se halla en el este camino es la llamada Linterna de Lisícrates (1) que fue erigido por el corego Lisícrates con motivo de su victoria del año 334 a.C. en el concurso dramático. Este monumento se levanta sobre un alto pedestal cuadrangular con un zócalo de tres escalones. Es cilíndrico y en su extremo se mantiene aún el capitel corintio con la triple formación que servía de soporte al trípode. Seis pequeñas semicolumnas corintias de 3,44 m de altura están adosadas al cuerpo cilíndrico del monumento al cual cubre un entablamento circular con arquitrabe y friso. En el friso hay escenas en relieve de la vida de Dionisos. En el monumento encontramos esta inscripción: “Cuando Lisícrates, hijo de Lisistides, del demo de Cicinna, era corego, la tribu Acamántide quedó victoriosa en el concurso de los niños. Teon tocaba el oboe; Lisíades de Atenas había preparado el coro; Euainetos era arconte”. La calle terminaba en el propileo del santuario de Dionisos. El tercer camino que ceñía la Acrópolis por fuera era el Perípato (paseo) que se situaba justo debajo de las peñas cortadas a pico de la roca, en la parte norte y este. Tenía una longitud de unos 1100 m. Monumentos y santuarios de la ladera sur. Tres antiguas calles (1,3 y 7 del plano de detalle) se juntaban fuera de la esquina SE del santuario de Diónisos. La primera (1) conectaba el Olympieion con la ladera sur de la Acrópolis y la roca sagrada. La segunda (3), con dirección SE NO venía del sur de la ciudad y terminaba en el párodos oriental del Teatro de Diónisos. En su trayecto se encontraba con el final de la calle de los Trípodes frente al propileo del santuario. La tercera calle (7), con dirección SO, se cruzaba probablemente con las dos anteriores fuera de la esquina SE del santuario de Diónisos, donde estaba ubicado un pequeño templete (8) que estaba dedicado a una divinidad desconocida, quizás Hécate o Hermes. El santuario de Dionisos Eleutereos es uno de los tres santuarios dionisíacos más importantes. Pausanias lo caracteriza de “antiquísimo”. El santuario, con dos entradas, una hacia el este y otra hacia el oeste (propileo sin número en el plano), estaba rodeado por el sur por el camino de los Trípodes y comprende dos pequeños templos, uno más antiguo (3) y otro más reciente (4) de Dionisos Eleutereos, un altar (5) y, al norte, un gran pórtico (6) cuya parte posterior es también el límite de la escena del Teatro de Dionisos. Altar y pórtico datan del siglo IV a.C. Los cimientos del propileo tenían forma de doble Π. Se levantaba sobre otro anterior del siglo V a.C. Tenía dimensiones de 8,40 m x 9,45 m con una abertura para la puerta de 1,85 m. Corresponde al programa de construcciones de Licurgo en el siglo IV a.C. El templo más antiguo, dístilo dórico in antis, fue levantado hacia el 540 a.C. por Pisístrato y albergaba el xoanon del dios traído desde Eléuteras. Tenía dimensiones 13,5 x 8 m. El templo más moderno, próstilo, tetrástilo dórico de 21,95 x 10,5 m se construyó en la segunda mitad del siglo IV a.C. y cobijaba la estatua crisoelefantina del dios, obra del escultor Alcámenes. Además, estaban el ciclo pictórico del retorno de Hefestos al Olimpo con la ayuda de Dionisos y el de Penteo y Licurgo pagando la pena por los ultrajes que infligieron a Dionisos. Hoy se conservan los cimientos y vestigios del pórtico y del altar. El pórtico tenía dimensiones de 62 x 8 m y tenía en su extremo occidental una habitación cerrada. Era de estilo dórico y se levantó, también, dentro del programa de reformas que realizó Licurgo en el Teatro de Dionisos. El teatro de Dionisos Eleutereos, ligado directamente con el vecino santuario, constituye una extensión orgánica y funcional del mismo. En su primera fase, es decir, en el siglo VI a.C., el teatro estaba constituido solamente por una orchestra, es decir, por un espacio circular de tierra apisonada en el cual tenían lugar ceremonias religiosas relacionadas con el culto al dios. Paralelamente al desarrollo del drama en Atenas, con la introducción de competiciones de teatro en las Grandes Dionisias, se desarrolla y conforma la forma del teatro de Dionisos en la Acrópolis. Así, a mediados del siglo V a.C. el espacio del teatro presenta la forma siguiente: La orquestra (8) tiene un diámetro de unos 20 m con tierra apisonada y un canalillo de desagüe para el agua de lluvia. En la pendiente ascendente, donde están hoy las gradas, se hallaban sólo algunas filas de bancos de piedra, siendo el resto de madera, habiéndose puesto los cimientos de la sencilla instalación escénica de madera para la actuación de los actores. En un teatro con esta forma representaron sus obras Esquilo, Sófocles, Eurípides y Aristófanes. Desde finales del siglo V a.C. empiezan los reajustes y las intervenciones en el teatro que continuarán hasta el siglo III d.C. Las más numerosas y definitivas ocurrieron en el escenario (7) que fue edificado por primera vez durante la paz de Nicias (421 – 415 a.C.) Etapa significativa en el desarrollo histórico del teatro de Dionisos fue el año 330 a.C., arcontado de Licurgo, durante el cual se sustituyeron los bancos de madera por otros de piedra y se transformaron por completo las gradas. Paralelamente se levantó una cerca en torno al santuario quedando, de este modo, separados y desconectados orgánicamente el santuario y el teatro. En este nuevo teatro de mármol, con capacidad para 16.000 espectadores, Menandro fue el único de los grandes dramaturgos que ofreció representaciones de sus obras. En la primera fila de asientos había 67 con epigrafía en la que se señalaba el título de la personalidad oficial que debía ocuparlos. En el periodo helenístico la forma del teatro se conservó en líneas generales. Se realizaron modificaciones posteriores cuando se celebraban aquí las asambleas populares, que hasta entonces se habían convocado en el Pnix. Las esculturas que se encuentran hoy en día frente a la escena, en la llamada tribuna de Fedro, pertenecen a los siglos II y III d.C. y representan diferentes episodios de la vida de Dionisos. El teatro de Dionisos es, en cuanto concepción, forma y solución arquitectónica, el primer teatro del mundo y, al mismo tiempo, el configurador de la idea de teatro tal y como se ha desarrollado desde la antigüedad hasta nuestros días. El odeón de Pericles (2), gigantesca sala hipóstila con dimensiones de 62,40 x 68,80 m, se encuentra adosada al borde oriental del teatro. Fue construido bajo la supervisión de Pericles. Dotado de gradas de madera para los oyentes, estaba destinado por su propulsor para todos los acontecimientos musicales previsibles, incluyendo los de las Panateneas. Su única cámara estaba cubierta con techumbre inclinada (las vigas se tomaron de barcos persas capturados en la batalla de Salamina) sostenida por nueve filas de diez columnas cada una. Tenía una capacidad de 5.000 personas. Iktino y otros arquitectos que habían trabajado en el Partenón lo diseñaron y construyeron usando la experiencia acumulada en la construcción del Telesterion de Eleusis. Construido en el 445 a.C. fue destruido por Sila en el 86 a.C. y reconstruido por Ariobarzanes II, rey de Capadocia, en el 61 a.C. En el odeón tenía lugar la primera fase de las celebraciones en honor de Diónisos antes de proceder a las representaciones dramáticas que tenían lugar en el teatro. El monumento corégico de Trásilo (9) se construyó en la pequeña cueva que se haya detrás del teatro, ligeramente por encima de él, en el año 320 a.C., tras la victoria de Trásilo como corego, según la inscripción del arquitrabe del monumento. La cavidad natural de la roca se talló de acuerdo con las necesidades del monumento, abriendo un espacio de 6,20 x 1,70 m con una altura de unos 6 m. La abertura rectangular, acompañada por dos columnas adosadas a los lados y una central en el medio que sostenían al arquitrabe, se cerró con dos grandes batientes de mármol. Sobre el arquitrabe, en un pedestal con tres escalones, se levantaba el trípode corégico. Cuando en el 270 a.C., el hijo de Trásilo, Trasicles, ganó dos veces como patrocinador de las competiciones, añadió otros dos trípodes, a derecha e izquierda del trípode de su padre, cuyos pedestales con sus dedicatorias inscritas se han conservado. Sobre la bóveda natural que recubre el monumento de Trásilo se alzan dos columnas lisas (10) de mármol de aproximadamente el mismo tamaño, con capiteles corintios de tres caras pertenecientes al periodo romano. El monumento corégico de Nicias (11) se erigió en el 319 a.C. después de la victoria corégica de Nicias, hijo de Nicodemo, según la inscripción que se haya grabada sobre el arquitrabe del monumento. Era un pequeño templo dórico hexástilo en mármol pentélico. Los elementos arquitectónicos del monumento de Nicias están adosados al muro de la puerta Beulé. Hoy en día sólo una parte de sus cimientos es visible. El santuario de Asclepio está próximo al límite noroeste de las gradas del teatro de Dionisos, entre el Perípato y las peñas cortadas a pico de la vertiente sur de la Acrópolis, en un punto donde mana agua de una depresión del terreno, elemento indispensable para el funcionamiento de un Asclepieion. El Asclepieion, fundado por un cierto Telémaco en el 420/419 a.C., que fue cuando se introdujo el culto al dios en Atenas. Durante la celebración de los misterios eleusinos se celebraban aquí las Επιδαύρια en honor de Asclepio, organizadas por el arconte rey, y que conllevaban un sacrifico en el Asclepieion. Incluye un conjunto de edificios: El templo del dios (12), de dimensiones 10,4 x 6 m, con una cella sencilla, fachada de cuatro columnas hacia el este y un altar (13) enfrente, y las estatuas de Asclepio y la diosa Salud al fondo de la cella, sobre un pedestal. La estatua de Asclepio fue traída por Telémaco del templo de Epidauro. Los restos que pueden verse hoy en día pertenecen al periodo romano. Un pórtico de dos pisos (14), sala de los enfermos, al norte del templo, con dimensiones de 49,9 x 9,75 m. El pórtico tenía en sus dos pisos una fila interior de columnas jónicas y 17 columnas dóricas en la fachada. Detrás, en el muro norte, había una abertura que conduce a un espacio circular excavado en forma de cueva, que es donde brotaba el manantial. Este pórtico era el llamado enkoimeterion en donde se soñaban sueños de sanación. Se construyó en el 300/229 a.C. y hoy se encuentra ocupado por una basílica cristiana del siglo V d.C. Una cámara cuadrangular (15) en el extremo noroeste del pórtico en cuyo centro existía un hoyo redondo, depósito de 2,70 m de diámetro y 2,2 m de profundidad que servía para arrojar los restos sagrados de los sacrificios. Una construcción alargada, el llamado pórtico jónico (17) al oeste de la habitación cuadrangular, de dimensiones 28 x 14 m con cuatro habitaciones al fondo, y en la fachada, un pórtico con columnas jónicas. La parte de las habitaciones, que se usaba para alojar a los enfermos o a los sacerdotes, se construyó en el siglo V a.C. posiblemente antes de la construcción del Asclepeion. Pero a finales de dicho siglo, o durante el siglo IV a.C., fue cuando se le añadió la fachada con el pórtico jónico. Un pórtico (16) abierto hacia el templo del dios que se añadió en los años de dominación romana. Tenía una entrada con propileo, al oeste del pórtico romano, justamente en el límite con el Perípato. Al oeste de la construcción del pórtico jónico se encuentra la fuente de Alcipe (18), un manantial que desde tiempos arcaicos (520 a.C.) fue convertido en fuente. El pozo circular tiene 3,1 m de profundidad. Junto a esta fuente, dicen que Halirrotio, hijo de Posidón, después de ultrajar a una hija de Ares, Alcipe, murió a manos de éste, y que por causa de este homicidio hubo por primera vez un juicio. El tribunal lo formaron los dioses y se reunió en la colina que desde entonces se llamó Colina de Ares (Areópago). Un templo dedicado a la diosa Temis (19), la diosa de las leyes, es, posiblemente, el monumento que se encuentra al sur de la fuente, con dimensiones 5,06 x 4,25 m. Más al oeste del templete de Temis, la tradición sitúa el santuario de Afrodita y el Hipoliteo (20), centro de culto de Hipólito, hijo de Teseo. Ambos debían existir antes de la fundación del Asclepieion. El Pórtico de Eumenes (21), edificio de gran longitud, de dos pisos (163 m de longitud y 17,65 m de anchura), regalo del rey de Pérgamo, Eumenes II, a la ciudad de Atenas, fue construido en la primera mitad del siglo II a.C. para las necesidades de los numerosos espectadores del teatro de Dionisos. Los cimentos del Pórtico se hallan a un nivel mucho más bajo que el del Perípato, debido a la desigual altura del terreno, y por esto antes de construir el muro norte del pórtico se levantó detrás de él un muro de contención que terminaba en su parte superior en una serie de arcos. La comunicación de la planta baja con el primer piso del pórtico se realizaba mediante una escalera construida a lo largo del lado estrecho del pórtico, justamente al norte del monumento de Nicias. El pórtico tiene una fila interna de 32 columnas jónicas y una fachada dórica de 64 columnas. El pórtico de Eumenes II, construcción ligada en un principio al teatro de Dionisos y más adelante al Odeón de Herodes Ático, ocupaba y adornaba todo el espacio intermedio entre las dos edificaciones. El mármol que fue utilizado en su construcción provenía de Asia Menor y los elementos arquitectónicos de la stoa fueron construidos en talleres de Pérgamo antes de ser llevados a Atenas. El Odeón de Herodes Ático (22) comenzó a construirse el año 160 d.C. por el sobresaliente orador y sofista que más adelante sería senador de Roma, Herodes Ático, en memoria de su mujer Regila que murió aquel mismo año. En la zona llana que se encuentra exactamente debajo del zócalo donde se levanta el templo de Atenea Nike, al sur, hay que situar el santuario de Afrodita Pandemo, cuyo culto se remontaba al siglo VI a.C. Afrodita Pandemo era adorada con grandes honores por los atenienses y en su santuario había estatuas consagradas por grandes artistas, como refiere Pausanias. Las fuentes filológicas y los testimonios epigráficos destinan el espacio de debajo de los propileos, cerca del templo de Afrodita Pandemo, a asiento del santuario común de Deméter Εύχλοο y Gea Curótrofos (s. I – II d.C.), con un altar (25) para cada una de ellas. Al sur del Odeón de Herodes Ático se levantó a mediados del siglo VII a.C. el santuario de las Ninfas (23) en donde se encontraron gran número de vasijas con inscripciones dedicadas a las Ninfas protectoras de la boda y de las ceremonias nupciales. En la primera mitad del siglo V a.C. se levantó un muro perimetral elipsoidal del cual hoy sólo queda su parte occidental y su parte sur. Fue destruido por Sila en el 76 d.C. y después se abandonó. Alrededor del santuario de las Ninfas se descubrieron restos de casas pertenecientes al periodo clásico. En la misma época parece que se terraplenó la parte occidental del barrio con objeto de facilitar el paso de los carruajes que transportaban materiales de construcción a la roca de la Acrópolis. Para la sujeción de este terraplén se construyó en la segunda mitad del siglo V a.C. un muro de contención del que hoy se conservan 38,5 m. Santuarios en la ladera norte de la Acrópolis. En el extremo oeste de la Acrópolis, más al norte del monumento de Agripa, se encuentra la fuente Clepsidra (26) dentro de una pequeña cueva natural, exactamente en el punto donde terminaba el último tramo del camino de las Panateneas. (El antiguo nombre de la fuente era Εμπεδώ). En tiempos micénicos se talló la roca para utilizar el agua de la fuente. En tiempos de Cimón (470 – 460 a.C.) se monumentalizó la fuente. Se construyó un edificio ortogonal, con una stoa en forma de Γ, en cuyo fondo se encontraba la cisterna con agua. En la cueva recibían culto las ninfas. Muy cerca de la Clepsidra, al este, hay tres pequeñas cuevas sagradas dedicadas al culto de un número igual de dioses. La más cercana a la Clepsidra es la cueva de Apolo (27) donde, según la tradición, durmió el dios con la hija de Erecteo, Creusa. De esta unión nació Ión. Su utilización se remonta al siglo XIII a.C. Cada cuatro años, a finales de julio, los 9 arcontes de Atenas, después de ser elegidos, juraban su cargo en el ágora, en el altar de Apolo Patroos, y luego subían aquí para realizar un segundo juramento. En dicho acto, juraban que, si no gobernaban correctamente la ciudad o despilfarraban el dinero público, deberían levantar dentro de la cueva una estatua de oro a Apolo, algo que nunca sucedió. Además, estos nueve arcontes, cuando terminaban su mandato, ofrecían al dios una placa con coronas de laurel y mirto en relieve. Muchas de estas placas se han encontrado dentro de la cueva y en sus alrededores. La segunda era la cueva de Zeus (28) en donde recibía culto Zeus Olímpico desde el siglo V a.C. En ella se reunían cada primavera los atenienses elegidos para representar a la ciudad en los Juegos Pitios de Delfos, esperando un relámpago, esto es, la señal del dios para iniciar su marcha. La tercera era la cueva de Pan y las Ninfas (29) donde el culto se remontaba a comienzos del siglo V a.C. después de la batalla de Maratón. Cuenta Heródoto que Filípides, corredor de larga distancia, habiendo ido a Esparta a avisar a los espartanos para que ayudaran en la batalla de Maratón, hallándose cerca del monte Partenio, más arriba de Tegea, se le apareció Pan, quien le mandó anunciar a los atenienses por qué no hacían ninguna cuenta de él, que les era benévolo, les había sido útil muchas veces y había de serles todavía. Tuvieron los atenienses por verdadera esta historia, y estando ya sus cosas en buen estado, levantaron al pie de la acrópolis el templo de Pan, y desde aquella embajada se le propicia con sacrificios anuales y con una carrera de antorchas. En el borde norte de la peña, exactamente debajo del límite noroeste del Erecteo y cerca de la escalera micénica, se ha localizado un santuario de Afrodita y Eros (30). Este santuario al aire libre tiene estrecha relación con los ritos secretos de las Arréforos. Por esta razón comunicaba por un pasaje secreto con su sede en la Acrópolis: el Arreforio. En el santuario se encontraban tallados en la roca 23 cavidades para la exposición de relieves votivos y otras ofrendas. Aquí el culto a Afrodita reemplazó al culto de la diosa micénica de la fertilidad. Santuarios en la ladera este de la Acrópolis. En la ladera este destaca una gran cueva que a pesar de sus grandes dimensiones (22 x 14 m) no conservaba huellas visibles de haber sido usada en la antigüedad. Los intentos de los primeros investigadores del siglo XIX de identificarla con alguno de los monumentos referidos por los antiguos escritores rápidamente se abandonaron. Sin embargo, las excavaciones de 1980 sacaron a la luz una epigrafía sobre una estela de mármol dedicada a Timocritis, sacerdotisa del Aglaureo (31), santuario consagrado al culto de Aglauro, hija de Cécrope, la cual está datada del 247/246 a.C. Al Aglaureo iban los atenienses adolescentes para jurar que defenderían a su patria y que no deshonrarían sus armas. Este descubrimiento, importantísimo para la topografía de la antigua Atenas, ha hecho que debamos trasladar el primitivo y tradicional lugar en que se suponía instalado el Aglaureo (cueva en la ladera norte bajo el Arreforio) a la ladera este. Al mismo tiempo hay que trasladar también a la ladera este el lugar de ubicación de otros edificios públicos y sagrados de la antigua Atenas como el Anaceo (32), santuario dedicado a los Dióscuros (Cástor y Pólux), que nos es conocido sólo por fuentes filológicas y epigráficas, cuya localización depende de la del Aglaureo. El extremo oeste de la Acrópolis. El extremo oeste de la Acrópolis era el único acceso sin obstáculos a la peña. Por esta razón se utilizó siempre y sufrió a lo largo de los siglos numerosos y distintos ajustes y transformaciones. La primera intervención conocida sobre el acceso está realizada en tiempos submicénicos y geométricos por razones defensivas, la cual culmina en el Eneápilo de época arcaica. Asís e conformó un camino ascendente y serpenteante del que eran parte muros de contención y muchas puertas. Seguramente protegían el acceso bastiones de defensa. Este camino terminaba en el propileo “ciclópeo” de la Acrópolis. Esta forma de acceso, que incluía también altares y pequeños santuarios de héroes, se conservó hasta la época de reorganización de las Panateneas, el 566 a.C., cuando se construye un acceso monumental, apropiado para que se desplazara cómodamente la muchedumbre que participaba en la fiesta de las Panateneas. Este acceso, con una pista en línea recta de 10 m de anchura y unos 80 m de longitud, empezaba en los bardes de la colina y terminaba en la entrada de la Acrópolis, donde, seguramente, se había erigido durante la misma época un propileo monumental. Una parte del muro de contención norte, construido con la técnica poligonal, se distingue al este de la puerta Beulé. El acceso monumental se conservó en esta forma hasta la época en que se construyeron los propileos con el diseño de Mnesicles (437 a 432 a.C.) cuando se dobló su anchura para ajustarla a las exigencias de la nueva reforma. El amplio acceso de Mnesicles permaneció sin cambios hasta mediados del siglo I d.C. En la entrada de la Acrópolis, al este de la puerta Beulé (33), que debe su nombre al arqueólogo francés Beulé, el cual la localizó y excavó en 1852. Esta entrada se levantó en el siglo III d.C. Junto al muro poligonal está el altar de Apolo Aigeo (34) de piedra de poros, protector de puertas y caminos. Directamente unido a la entrada de la Acrópolis está el santuario de doble nicho de Atenea Pilátide (35), que se encuentra abajo dentro del lado oeste del bastión de Atenea Nike. Este santuario lo encuentra hoy el visitante a su derecha, según sale por la puerta Beulé. En tiempos antiguos el visitante se inclinaba allí con reverencias y dejaba sus ofrendas a la diosa, antes de ascender a la cima. Atenea con el epónimo de Pilátida es la protectora y guardiana de toda la entrada a la colina sagrada. En la zona de acceso, enfrente y debajo del ángulo suroeste del ala norte de los propileos y casi a la misma altura que el pedestal del templo de Atenea Nike, se encuentra un pedestal sumamente alto de mármol azulado de 13,4 m de altura. Su base tiene una altura de 4,5 m con lados de 3,30 x 3,8 m. En este pedestal existía en principio una cuadriga de bronce del rey de Pérgamo Eumenes II con él mismo y su hermano Atalo sobre ella, y se erigió por la victoria del rey en los juegos de las Panateneas del 178 a.C. La cuadriga de Eumenes II fue sustituida hacia el 27 a.C. por la cuadriga de bronce de Agripa, tal y como muestra la correspondiente inscripción votiva, que se conserva en la cara oeste del pedestal, y por ello a este monumento se le conoce como pedestal de Agripa (36). Los monumentos de la Acrópolis Los propileos (37), según los planos del arquitecto Mnesicles, son obra de un plan más amplio de Pericles para la reforma de la Acrópolis. En el lugar en que se encuentran existieron tres propileos anteriores: El primero era el llamado propileo ciclópeo, que fue construido en el periodo geométrico. El segundo fue mandado construir por el tirano Pisístrato, durante la época arcaica. El tercero es el llamado propileo preclásico, y fue comenzado a construir por los atenienses después de la victoria de Maratón en 490 a.C. Fue destruido antes de su terminación en el ataque de los persas a la Acrópolis (480 a.C.). En cada fachada de los propileos había seis columnas dóricas, según su eje este – oeste; dos muros laterales cerraban la zona central de los propileos que tenía unos 25 m de largo por 18 m de ancho. Un muro transversal a 10 m de la fachada oeste divide esta zona en dos secciones con diferentes niveles: la oriental en el más alto. Este muro transversal tiene cinco aberturas más estrechas según se aleja uno del centro: la central es de unos 4 m, las intermedias de 3 m y las extremas de 1,5 m. Por el vado central entraban en la Acrópolis las víctimas de los sacrificios (toros, cabras, etc.) La techumbre de la sección occidental, que se hallaba a un nivel más bajo, se sustentaba sobre dos series de 3 columnas que bordeaban el pasillo central, sumamente altas: medían 10,39 m en tanto que las de la fachada occidental medían 8,81 m y las de la oriental 8,53 m. Los tejados terminaban en las dos fachadas en sendos frontones. Una porción del entablamento del edificio con una parte de la cornisa se conserva magníficamente en el ángulo NE de la fachada oriental. Los techos del edificio central estaban decorados con estrellas doradas de muchas puntas. Para conseguir que el eje de los Propileos fuera paralelo al eje del Partenón, cuyas proporciones comparte en lo que tiene de refinamientos matemáticos y de ilusionismo visual, se rectificó el eje de entrada a la Acrópolis en 27º. Ello obligó a hacer importantes remodelaciones topográficas y de ahí los impresionantes muros de contención, construidos en caliza del Pireo, que imprimen a la Acrópolis por el este una imagen de inexpugnable fortaleza. También es esta la razón de que el templo de Atenea Nike quedara como al borde del precipicio. Los propileos fueron el último monumento que se construyó dentro del programa arquitectónico de Pericles para la acrópolis toda vez que por este punto se realizaba el tránsito de todos los materiales para la construcción del resto de las edificaciones de la plataforma superior de la roca. Conviene señalar, en cualquier caso, que no se terminaron nunca, puesto que en 431 a.C. estalló la guerra del Peloponeso lo que obligó a parar las obras. Por fuentes histórico – filológicas sabemos que en los propileos había muchas ofrendas. Entre ellas el Hermes propileo de Alkámenos, las tres Gracias del escultor Sócrates, la leona de bronce que simboliza a la amante del tiranicida Aristogítonas, la Afrodita de Kalamis y la estatua de bronce de Afrodita Salud, de la cual se conserva el pedestal. En la fachada oeste de los propileos, a derecha e izquierda, se levantan dos alas simétricas con fachadas opuestas. El ala norte está constituida por un atrio con tres columnas dóricas in antis y una gran sala de 10,7 x 8,97 m que tenía en sus cuatro lados, a lo largo de las paredes, bancos. En el muro norte de la sala estaba la entada con una ventana a cada lado. Esta gran sala, es conocida como Pinacoteca (38), porque, según Pausanias, colgaban de sus paredes pinturas sobre madera. No era una sala de exposiciones, puesto que las pinturas eran ofrendas a la diosa y, en realidad, estaba dedicada al descanso y espera de los visitantes de la Acrópolis o, según otra opinión, a la celebración de los banquetes rituales que seguían a los sacrificios. Se encontraban, entre las pinturas que en ella había, la conocida composición de Polignoto “Aquiles en Esciro”, la victoria de Alcibiades en Nemea y Perseo llevando la cabeza de la Medusa a Polidectes. Al noroeste de la pinacoteca hay una construcción con dos habitaciones (39) contiguas con entradas desde el sur, cuyas caras posteriores se hallan en el muro norte de la Acrópolis. El destino y uso de esta construcción se ignora. La torre de la muralla micénica situada a la derecha de los propileos se usó para fines de culto desde tiempos muy antiguos. En el mismo emplazamiento del actual templo de Atenea Nike, más debajo de los cimientos y a una profundidad de 1,4 m, se hallaron los cimientos de otro templo diminuto, fechado en el segundo cuarto del siglo VI a.C. Este templo, una simple cella octogonal de dimensiones externas 2,31 x 3,50 m, tenía delante dos altares de piedra de poros, de los cuales uno tiene una inscripción que lo consagra a Atenea Nike. El templo fue destruido durante la invasión persa. Según una votación del año 449-448 a.C. parece ser que el templo de Atenea Nike fue propuesto a la Asamblea por Hipónico, hijo de Calias y nieto de Cimón, para que fuera diseñado por el arquitecto del Partenón, Calícrates. No se construyó inmediatamente pues lo impidieron la falta de fondos, las batallas políticas internas entre Pericles y los partidarios de Cimón y, principalmente, por la Guerra del Peloponeso. El templo debió empezar a ser construido el 427 a.C., es decir, dos años después de la muerte de Pericles. Su construcción finalizaría tres años después. La imagen cultual de la diosa, el “xoanon ápteron”, que sostenía un casco en la derecha y una granada en la izquierda es dos años posterior. El pretil con las Nikes es mucho más tardío (alrededor del 410 a.C.), después de las batallas victoriosas de Alcibíades. Sobre un pedestal tipo torre más alto y ancho que la torre de la época micénica, se levanta el diminuto templo de Atenea Nike (40), jónico y anfipróstilo. Se asienta sobre un zócalo de cuatro escalones. Las dimensiones del estilóbato son 8,268 x 5,64 m. Está formado por una cella de 3,78 x 4,14 m con cuatro columnas monolíticas jónicas de 4 m de altura en las caras más estrechas (la este y la oeste). El lado este de la cella estaba abierto. Dos pilares, dentro de la pared este de la cella, formaban un pasillo de 1,5 m de anchura en el centro y a los lados unas aberturas estrechas y largas cerradas por una reja. El templo no tenía ni pronaos ni opistodomos y su cella estaba destinada a albergar la estatua sagrada. Sobre las dos filas de columnas y sobre las paredes de la cella apoyan los arquitrabes con la triple división horizontal del jónico. Sobre ellos se asienta el friso continuo esculpido, de 0,45 m de anchura, que rodea al templo. La decoración escultórica del friso tenía como tema, en el lado este, reunión de dioses del Olimpo que quizás estén decidiendo sobre la suerte de las almas de los mortales de acuerdo con el modo de vida que han llevado en la tierra; en el lado sur, lucha de griegos contra persas; y en los otros dos lados, lucha de hoplitas griegos contra otros hoplitas. La mayor parte del friso se halla en el Museo Británico. Solamente el lado este se encuentra en el Museo de la Acrópolis. La autoría del friso, en el que trabajaron muchos escultores diferentes, se atribuye a Agorácrito de Paros, pupilo de Fidias. Una gigantomaquia y una amazonomaquia, respectivamente, decoraban los frontones este y oeste, algunos de cuyos fragmentos pueden verse en el Museo de la Acrópolis. En tres de los lados del templo había una valla de hierro adornada con placas de de mármol (410 a.C.) de 1,50 m de altura en las que estaban esculpidas Nikes aladas que conducían animales para los sacrificios, ofrecían dones a la diosa o adornaban un trofeo. Estos relieves eran obra del escultor Calímaco, uno de los principales escultores de finales del siglo V a.C. Alguno de estos relieves se hallan en el Museo de la Acrópolis. Enfrente de la entrada existía un altar de piedra del cual se conservan solamente unos fragmentos del recubrimiento de mármol. Muy cerca, hacia el sureste de los propileos, se encuentran los cimientos del santuario de Artemis Brauronia (41), del siglo V a.C. El culto a la diosa, protectora de las embarazadas y del parto, se había trasladado desde los años de Pisístrato, a la Acrópolis donde, de acuerdo con la leyenda, había llevado Ifigenia el xóanon cultual desde la región de los tauros (Taúride). La estatua de mármol que, sin embargo, vio Pausanias era obra de Praxíteles, pues el antiguo xóanon había sido trasladado a Braurón. Su planta tiene forma de Π y en cada extremo sobresale una habitación. La stoa, de dimensiones 38 x 7 m, contaba con una columnata de 10 columnas dóricas. En contacto por el oeste con el Brauronio, se conservan los cimientos de un edificio largo y estrecho de mediados del siglo V a.C. (43 x 14 m): la Calcoteca (42) que conocemos por las inscripciones. En ella se conservaban diversos objetos de bronce dedicados a la diosa Atenea, sobre todo armas. Disponía de una columnata interior de seis columnas dóricas construida en el siglo V a.C. A principios del siglo IV a.C. se le añadió al edificio una stoa a lo largo de la fachada norte. Sin embargo, la esquina NE de esta stoa cayó sobre los antiguos escalones tallados, al oeste del Partenón, por lo que se restauró en época romana. El Partenón (43) En la antigüedad el nombre de Partenón se reservaba sólo al opistodomo del templo y fue a partir del siglo IV a.C. cuando con este nombre era referido el templo entero. Se trataba de un monumento no sólo de carácter religioso sino también político cuyo objetivo era el de proclamar a la posteridad la grandeza de Atenas después de su victoria sobre los persas en la batalla de Salamina. Fue construido por los famosos arquitectos Iktino y Kalíkrates con la supervisión general de Fidias. Su construcción empezó en el 447 a.C. y sólo duró 9 años mientras que su decoración finalizó cinco años más tarde, en 432 a.C. Se inauguró en el 438 a.C. coincidiendo con la fiesta de las Panateneas. No fue el primer edificio que se construyó en este concreto lugar, pues aquí se habían construido ya tres edificios anteriores: el primero un templo dórico períptero del 570 a.C. de 100 pies de longitud, conocido como “Εκατόμβεδος νεώς” (el templo de los cien pies). Las dimensiones de sus cimientos eran de 32,7 x 16,24 m; el segundo, de 500 a.C., y de dimensiones muy superiores al anterior, no llegó a terminarse; y el tercero, que empezó a construirse después de la batalla de Maratón (490 a.C.). Era el llamado Προ – παρθενών, cuya construcción cesó a la altura del tercer tambor de sus columnas en 480 a.C. cuando los persas invadieron Atenas y destruyeron la Acrópolis. Bastantes de los elementos semidestruidos de este templo, especialmente los tambores de las columnas, fueron utilizados en la construcción del muro norte de la Acrópolis (el Temistoclio), mientras que otras partes, entre las que se encuentran secciones del kripídoma, se incorporaron al templo nuevo. El nuevo templo era períptero (8 x 17). En cada lado estrecho, interior a la columnata exterior, había una segunda próstasis, única en Grecia, de 6 columnas. El templo era de estilo dórico, pero tenía elementos característicos del orden jónico, como las columnas jónicas que sostenían el techo del adyton, y el friso que recorría la parte superior del muro de la cella al igual que la parte superior del arquitrabe de la pronaos y del opistódomos. Los cimientos del Partenon, visibles en casi su totalidad, están constituidos por la base (kripídoma), hecha de mármol pentélico lo mismo que el resto del templo, con dimensiones en el piso (estilóbato) de 69,16 x 26,19 m. Tiene una altura desde la línea inferior hasta el piso de 1,65 m dividida en tres escalones de 0,55 m de altura cada uno. Las columnas exteriores están formadas por 10, 11 o 12 tambores y tienen una altura de 10,433 m con un diámetro inferior de 1,90 m y superior de 1,481 m y 20 acanaladuras cada una. La cella tenía una longitud de 100 pies áticos antiguos. Dos series de columnas dóricas sobrepuestas, con 10 pares de columnas cada una, dividían la cella en tres naves; y una tercera fila, cuyos extremos eran columnas cuadrangulares, unía las dos filas anteriores por detrás del pedestal (4,09 x 8,04 m) de la imagen cultual de Atenea. Al fondo de la cella se alzaba el pedestal y la colosal estatua crisoelefantina de Atenea Parthenos, de 11,5 m de altura, obra de Fidias, rodeada por una columnata de dos pisos. La cara y las partes desnudas del cuerpo de la diosa estaban construidas de marfil y sus ropajes de oro, material del que se utilizaron 1.150 kg. Sólo han llegado hasta nuestros días, algunos trozos del pedestal y el armazón en que apoyaba el poste de madera que sostenía a la estatua. Sin embargo, la forma de la estatua es conocida debido, por una parte a la descripción de Pausanias, y, por otra a copias posteriores de pequeño tamaño de las cuales la mejor es la llamada Atenea de Varvakeion que se encuentra en el Museo Arqueológico de Atenas. En medio del casco, la estatua de Atenea tenía una imagen esculpida de la Esfinge y a los lados había dos figuras de grifos. Su túnica llegaba hasta los pies y llevaba una figura de marfil de Medusa en el pecho. La diosa sostenía a Nike, de unos 4 codos de altura y con la otra mano una lanza. Cerca de sus pies se halla el escudo y junto a la lanza hay una serpiente, quizá Erictonio. En el escudo estaba esculpida la batalla de Teseo contra las amazonas. Según Plutarco, en esta escena aparecía Fidias como un viejo calvo levantando una piedra con ambas manos y Pericles luchando contra una amazona. El pedestal, que se supone tenía una altura de 1,2 m, estaba decorado con relieves que representaban el nacimiento de Pandora. El opistódomos, separado de la cella por un muro transversal que hoy en día no existe, tenía en su centro cuatro columnas jónicas en dos filas que descansaban sobre losas cuadradas y que sostenían el techo. Hoy en día se conservan en su sitio únicamente las cuatro bases. Aquí se guardaban objetos preciosos (muebles, vasos, armas), archivos y la caja de la propia ciudad de Atenas. Según una fuente antigua, este lugar sagrado e inviolable del Partenón en 304 a.C. se utilizó para vivienda temporal de Demetrio Poliorcetes quien lo convirtió en un lugar de orgías. El techo de la cella era de madera; en cambio, los techos de la pronaos y el opistódomos eran de mármol con el artesonado pintado. El tejado estaba cubierto de tejas marmóreas. En los cuatro extremos de los lados largos, allí donde terminaban las cornisas, había cuatro gárgolas en forma de cabeza de león. El tejado en los lados cortos terminaba en los dos frontones del templo cuyos ángulos laterales y superiores estaban adornados por gigantescas acróteras palmeadas de mármol. El Partenón, como monumento arquitectónico, es famoso por los llamados curvaturas y refinamientos que fueron observados por primera vez por los alemanes J. Hoffner y E. Schaubert y el erudito inglés J. Pennethorne. Los más conocidos son las curvaturas de todos los elementos horizontales desde el estilobato hasta las cornisas, y la gradual disminución del diámetro de las columnas hacia la parte superior a la vez que el hinchado en el primer tercio de su altura. Además, la inclinación de las columnas hacia dentro y la doble inclinación de las columnas de esquina tenían por objetivo no provocar el efecto óptico de que el templo se abría hacia el exterior. Si se prolongasen al infinito las de los lados largos se cruzarían a los 2.000 m y las de los cortos, a los 4.800 m El estilóbato, por mor de la curvatura, se eleva unos 11 cm en la zona central de las fachadas laterales y 6 cm en la zona central de las fachadas frontales. En el espacio entre columnas se dispusieron tres triglifos y dos metopas. Además, para la integración estética de las esquinas. Los triglifos de esquina no se colocaron en el eje de las columnas sino en los extremos mientras que se disminuyó proporcionalmente la anchura de las metopas de esquina. El Partenón sufrió diferentes catástrofes la peor de las cuales fue el incendio de la cella durante el ataque de los herulos en el 267 d.C. Decoración escultórica del Partenón El Partenón no era admirado sólo por su arquitectura sino por su decoración escultórica: en las fachadas los conjuntos escultóricos de los frontones; en todos los lados del templo metopas esculpidas que alternaban con triglifos creaban un extraño cinturón entre los epistilia de la columnata y el tejado; y, además, circunvalando la parte superior de la cella, el famoso friso. El conjunto escultórico estaba coloreado: azul en los triglifos y en el fondo del friso, blanco en el fondo de las metopas, policromía en los ropajes y en las joyas, mientras que los accesorios, que eran de cobre, brillarían bajo el sol ático completando una imagen fantasmagórica. Mito y realidad se mezclaban en los temas escultóricos correspondientes a las tres unidades principales: metopas, friso y frontones. Concretamente, los temas de las metopas y de los frontones estaban sacados de la mitología ática, mientras que la ilustración del friso correspondía a la narración de un hecho real: la procesión de las Grandes Panateneas en honor de la diosa patrona de la ciudad de Atenas. En las metopas del lado este se representa la Gigantomaquia; en las del lado oeste, la Amazonomaquia; en las del lado norte, la Campaña de Troya; y en las del lado sur, la Centauromaquia. Ninguna fuente antigua habla de la intervención de Fidias en la decoración escultórica del Partenón (a excepción de la estatua crisoelefantina de la diosa), algo que ha sido deducido por los estudiosos contemporáneos. Las metopas y el friso no vienen referidos en las fuentes antiguas, mientras que los frontones son descritos por Pausanias. En el frontón este se representa el nacimiento de Atenea de la cabeza de su padre Zeus, y en el oeste la disputa entre Atenea y Poseidón por el patronazgo de la ciudad de Atenas en presencia de deidades y héroes locales. Algunas de las piezas escultóricas de los frontones, en las cuales se reconoce claramente el estilo de Fidias, pudieron ser esculpidas sobre maquetas que dejó el escultor antes de partir de Atenas en el 438/7 a.C., mientras que otras serían esculpidas por alumnos aventajados del gran escultor como Αλκαμένης, Αγοράκριτος, Κρησιλας, etc. Quince años fueron necesarios para esculpir el total del conjunto, cuyo proyecto se debió al famoso escultor de la antigüedad, mientras que su desarrollo se materializó por otros grandes escultores griegos bajo su supervisión. 8.1.1 Las metopas Cada metopa está referida en la bibliografía internacional con un número arábigo, número que aumenta en cada lado de izquierda a derecha. LAS METOPAS DEL LADO SUR De las 32 metopas del lado sur, las metopas centrales (11, 13 -25) se destrozaron por la bomba de los venecianos en su asedio de los turcos que se habían refugiado en el Partenón (1687). Sin embargo, algunas pueden reemplazarse por trozos gracias a los dibujos que hizo J. Carrey en 1674, dibujos que completan nuestro conocimiento y nos informan a la vez del conjunto de las metopas que no se salvo en absoluto. Las metopas 2 – 9 y 26 – 32 se encuentran en el Museo Británico. La 10 está en el Museo del Louvre y la 12 en el Museo de la Acrópolis junto con un conjunto de trozos que corresponden a tres metopas centrales. El tema de la mayor parte de las metopas de este lado (1 – 12 y 22 – 32) es la Centauromaquia, es decir, la lucha entre Centauros y Lapitas. En cada metopa se representan dos figuras: un centauro y un lapita o un centauro violando a una lapita. La mayoría de las armas, que comúnmente tenían añadidos de bronce, no se han conservado. En las metopas centrales no aparecen centauros por lo que parece que las escenas se refieren solamente a la boda de Piritoo. Algunas escenas tienen una calidad sobresaliente (1, 4, 5, 9, 27, 28) por lo que se piensa que en ellas trabajaron los famosos escultores Μύρων, Αλκαμένης, Κολώτης o el mismo Fidias. 8.1.1.2. LAS METOPAS DEL LADO ESTE Las 14 metopas del lado este se conservan muy deterioradas a causa de las destrucciones que sufrieron por los cristianos durante la conversión del templo en iglesia cristiana. Los temas están sacados de la Gigantomaquia, esto es, la lucha de los dioses del Olimpo contra los gigantes, en donde tuvo un papel preponderante la diosa Atenea. El reconocimiento de las escenas hubiera sido imposible sin el estudio de C. Praschniker y otros arqueólogos. Sin embargo, no existe unanimidad en las identidades. Con relativa seguridad se han identificado Hermes (1), Dionisos (2), Atenea (4), Hera (7), Zeus (8) y Heracles (13). Al parecer, toda la composición tiene una referencia alegórica a la victoria de los griegos sobre los persas. A pesar del mal estado de conservación, se reconocen, en líneas generales, las formas sobre la base de análogas escenas de Gigantomaquia. En todas las metopas se representan dos formas, a excepción de las correspondientes a los números 4 y 11 en las que tenemos tres formas. En la metopa central, la número 8, se reconoce a Zeus luchando contra un gigante que ya está arrodillado levantando su escudo con las dos manos. En las metopas 5, 7, 10 y 14 los dioses no tienen ningún gigante como enemigo, sino que van montados en carros, siendo los aurigas de los dioses que aparecen luchando en las metopas contiguas. LAS METOPAS DEL LADO NORTE Se conservan en muy mal estado a causa de las destrucciones que sufrieron por los cristianos, a excepción de la metopa 32 que permanece casi intacta pues la composición y forma de las imágenes recuerda a la Anunciación. Las pertenecientes a los números 4 a 23, la 26 y la 30 se han perdido. Las líneas generales son visibles en la mayoría de las metopas, pero la interpretación de las escenas es problemática, y la pregunta de si el conjunto representa un tema único sigue sin respuesta. Sin embargo, es difícil poner en duda la unidad de la narración desde el momento en que la aparición del Sol (metopa 1) y la de la Luna (metopa 29) enmarcan temporalmente toda la representación. Así, la mayoría de los estudiosos concluyen que las escenas hacen referencia a la Caída de Troya. 8.1.1.4 LAS METOPAS DEL LADO OETE Al igual que las anteriores se encentran sobre el monumento destruidas por los cristianos en la época de construcción de la iglesia. Las correspondientes a los números 6 y 7 han sido destruidas en su totalidad, mientras que la número 8 se encuentra en un estado fragmentario. El tema que representan es el de la Amazonomaquia, de acuerdo con la mayoría de los estudiosos, en alusión a la guerra entre griegos y persas. Heracles, Aquiles y Teseo participaron en la batalla, pero desgraciadamente no existen elementos seguros para poder identificarlos aquí. Cada metopa contiene dos personajes, un griego y una amazona, a excepción de la metopa 1 en la que se representa solamente un personaje a caballo. Las escenas del combate se presentan de forma independiente sin seguir un determinado hilo argumental. Los frontones En cada uno de ellos (de 28,8 m de ancho x 3,4 m de alto) se instalaron 25 figuras de bulto redondo y de tamaño mayor que el natural. Algunas sentadas y otras en segundo plano. Parte de ellas sobresalían de la cornisa, aumentando la sensación de profundidad y el dramatismo de las composiciones. 8.1.2.1 EL FRONTÓN ESTE De acuerdo con la descripción que nos da Pausanias, el tema representado en el frontón este era el nacimiento de Atenea de la cabeza de su padre Zeus. La escena debía desarrollarse en el Olimpo. Zeus estaría sentado en su trono y a su lado estaría Atenea recién salida de la cabeza de su padre, mientras que una Nike voladora se prepararía para coronarla. En la parte izquierda, Hefestos portaría el hacha con la que ha abierto la cabeza de Zeus, mientras que a la derecha estarían las tres Moiras que se encentran habitualmente en las escenas de nacimientos. Desgraciadamente, la parte central del frontón no se conserva pues fue destruida durante la transformación del Partenón en iglesia cristiana en el siglo VI d.C. Así, la reconstrucción del nacimiento de Atenea es difícil porque no existen dibujos que lo representen. La mayoría de las esculturas que quedaron después de la destrucción de los cristianos y de la bomba de los venecianos fueron llevadas a Londres por Lord Elgin a principios del siglo XIX y hoy se encuentran en el Museo Británico. En Atenas quedaron trozos de nueve figuras y de cuatro caballos, dos pertenecientes a Helios y dos a Selene. Entre los trozos que se encontraron posteriormente y que fueron atribuidos al frontón este, el más importante es el trozo de la mano de Zeus, que portaba el rayo. Un brazo perteneciente a Helios, así como una cabeza de uno de los caballos de su carro, pertenecientes a la esquina izquierda del frontón, están en el Museo de la Acrópolis. La representación del nacimiento se encuadra temporalmente en las horas centrales de un día: el sol con su carro sale por la izquierda y la luna con el suyo se pone por el lado derecho. Unos de los trozos correspondientes a dos de los caballos del sol ((B) se encuentran en el Museo Británico, mientras que otro correspondiente a los otros dos (C), en el Museo de la Acrópolis. El resto de las figuras del frontón este, a excepción de la correspondiente a Selene y uno de los caballos de su carro, se encuentran en el Museo Británico. En la parte izquierda del frontón, a los caballos del sol sigue la figura de Dionisos, reclinado en la forma de la postura adoptada en los banquetes, la única figura que ha conservado su cabeza. La figura se ha identificado con Dioniso en tanto en cuanto está al lado de las figuras siguientes identificadas como Core y Deméter con las cuales el dios tenía relación. Quizás alzaba una copa o un cántaro en su mano derecha. Las dos figuras posteriores se han tallado a partir de un único trozo de mármol. Se identifican con Core y Deméter. La siguiente figura puede identificarse con Artemisa, Hebe, Ilitía o Hécate. Sin embargo, para Αγγελος Δεληβορριάς es muy difícil justificar la presencia de Deméter y Core en el nacimiento de Atenea por lo que cree que las tres figuras anteriores constituyen una tríada divina (Moiras, Cárites, Horas) como ocurre en análogas representaciones del nacimiento. En la parte derecha del frontón lo primero que aparece es un grupo de tres formas femeninas que están sentadas en la roca y llevan puestos ricos ropajes bajo los cuales se adivinan las formas de sus cuerpos. La primera figura se ha identificado como Hestia o Letó en correspondencia con la primitiva identificación de la segunda como Artemisa. Sin embargo, ya que es generalmente aceptada la identificación de la tercera figura con Afrodita, lo más probable es que la figura central corresponda a su madre Dione. En esta unidad escultórica el arte del Partenón llegó a su más alto grado de expresividad. A la derecha de esta tríada se encuentra Selene (que no fue dibujada por Carrey) que está expuesta en el Museo de la Acrópolis. La hebilla de su cinturón y las fíbulas que sujetaban el peplo a los hombros eran de bronce. De los dos caballos de su carro el más deteriorado se encuentra en el Museo de la Acrópolis mientras que el mejor conservado está en el Museo Británico. Este último está considerado como el caballo más hermoso del arte antiguo y se piensa que es obra de Fidias. En el hueco entre Selene y los caballos quizás estuviese representado su carro. Otros trozos de figuras esculpidas que se encontraron cerca del Partenón se atribuyen al frontón este, pero no se sabe su situación dentro del mismo toda vez que no fueron dibujadas por Carrey. Uno de ellos es el torso de un hombre desnudo que se encuentra en el Museo de la Acrópolis. Antiguamente se identificó por algunos con Hefestos y por otros con Poseidón. Sin embargo, para otros estudiosos se trata de un torso de Atlas o del conductor de una cuadriga perteneciente al frontón oeste. Una figura colosal femenina puesta en pie, vestida con un peplo y conocida con el nombre de πεπλοφόρος Wegner (por el nombre del arqueólogo que fue el primero en identificarla) ha sido reconocida por la mayoría de los estudiosos como la diosa Hera. Está expuesta en el Museo de la Acrópolis. Su altura estaba alrededor de los 3 m por lo que debía encontrarse en el eje central del frontón al lado de Zeus. La construcción de las figuras debió ser obra de diferentes escultores. 8.1.2.2 EL FRONTÓN OESTE De acuerdo con la descripción de Pausanias, el frontón oeste representa la disputa entre Atenea y Poseidón para conseguir la supremacía en el territorio ático. El frontón oeste pertenecía a la fachada que encontraba el visitante nada más atravesar los propileos. En el centro del frontón, a uno y otro lado del eje, se representaban ambos dioses con sus carros, conducidos el de Atenea por Nike y el de Poseidón por Amfítrite. Los caballos del carro de Atenea se destrozaron cuando Morosini intentó bajarlos para trasladarlos a Inglaterra. Detrás de los carros corren los mensajeros de los dioses, Hermes a la izquierda e Iris a la derecha. A continuación, en la cuña de la izquierda debían estar representados Cécrope (el de más a la izquierda) con sus hijas: Pándrosos, Áglauros, Erysijzon y Erse; y en la cuña de la derecha Oreithyia y otros personajes femeninos mitológicos con sus hijos. La victoria de Atenea disgustó a Poseidón, el cual, de acuerdo con el mito, para vengarse, inundó la llanura de Thriasian, pero gracias a la intervención de Zeus pudo cesar la catástrofe. De acuerdo con esto, E. Simon supone que entre las dos deidades estaba representada la imagen de Zeus con el rayo. La escena se desarrolla en la roca de la Acrópolis. Cuando Carrey visitó la Acrópolis la mayoría de las figuras del frontón permanecían en su sitio, por eso hay escasos huecos en su dibujo. En la esquina norte está representado, con la forma de un hombre, el río Kifisós. Algunos investigadores, sin embargo, creen que se trata de la figura del héroe Aktaios, rey del Ática. De la figura de Atenea se han conservado la parte superior del cuerpo (Museo Británico), su cabeza con el rostro destrozado y el hombro derecho (Museo de la Acrópolis). De la figura de Poseidón se han conservado la parte superior del cuerpo (parte en el Museo Británico y parte en el Museo de la Acrópolis) y su pierna derecha. A la derecha de Poseidón se encuentra un cuerpo femenino que corre que se ha identificado como perteneciente a Iris, la mensajera alada de los doses. Su cabeza puede que se corresponda con la llamada cabeza Laborde que se encuentra en el Museo del Louvre. Su ropaje es uno de los más hermosos de las esculturas del Partenón. A la derecha de Iris, una mujer sentada se ha identificado con la mujer de Poseidón, Anfítrite. Detrás de Afrodita, y a su derecha, hay un grupo de mujeres con sus hijos. De la primera, se han conservado sus piernas hasta las rodillas. Se ha identificado con Oreithyia, y quizás evidencia la presencia de su marido invisible, Boreas, cuya intervención tuvo una influencia decisiva en las guerras persas. A continuación del grupo de mujeres y niños, otra forma de mujer sentada en una roca se expone en el Museo de la Acrópolis. Finalmente, dos torsos, uno masculino y otro femenino, que se exponen en el Museo de la Acrópolis completan esta parte del frontón. El primero, según una primera hipótesis, se ha identificado con un dios río, quizás el Ilissós. Según otra hipótesis, correspondería a Kéfalos o a Eumolpos. El segundo torso corresponde a una figura de mujer recostada en la roca. Parece que se trata de la personificación de la fuente Kaliroe. Ambos límites del frontón, el río Kifisós y la fuente Kaliroe, delimitarían topográficamente la escena que representa. Como hemos señalado más arriba, y como resumen de las piezas de este fróntón, en el Museo Británico se encuentran los trozos correspondientes a Kifisós, Hermes, Nike, Atenea (parte), Poseidón (parte) y Oreithyia. El resto se encuentran, principalmente, en el Museo de la Acrópolis. El friso No era muy visible puesto que estaba colocado a la sombra de la columnata exterior. Sin embargo, este problema se aminoraba al estar el friso coloreado sobre un fondo azul. Está constituido por piezas de rectangulares de 1,02 m de altura, largo variable y 0,6 m de espesor a lo largo de una longitud de 160 m. De la longitud total 16-17 m se conocen solamente por los dibujos de Carrey mientras que 13-14 m se han perdido definitivamente. Por eso el número exacto de placas en los lados largos no se conoce. Las placas se numeran de izquierda a derecha en cada lado con números latinos y las figuras humanas con números arábigos, pero no los animales. El tema general de la representación que propone el friso es el de la procesión de las Grandes Panateneas, fiestas que se celebraban cada cuatro años, acompañadas de juegos y sacrificios, en las cuales se ofrecía al ξόανο de la diosa un peplo que era confeccionado durante nueve meses por jóvenes atenienses. La construcción de todo el friso se enmarca entre los años 442 a 438 a.C., es decir, entre la construcción de las metopas y la de los frontones. La parte norte es más reciente que las este y oeste, pero más antigua que la parte sur. La mayoría de los estudiosos piensan que las partes norte, sur y este fueron talladas después de la colocación de las placas mientras que la oeste fue tallada antes de su colocación, como ocurrió con las metopas. En la esquina NO del friso empieza la representación de la procesión, que se desarrolla en dos direcciones hacia el este: una, a lo largo del lado sur y otra a lo largo del lado norte. Las dos finalizan en el lado este en donde se desarrolla la escena de la presentación del peplo ante la presencia de los dioses del Olimpo. A pesar de la unidad temática del friso, se pueden distinguir tres fases en la representación: la primera, la preparación de la procesión en el Keramikós que se expone en el lado oeste; la segunda, la procesión por la calle de las Panateneas a través del Ágora Antigua, en la que corren los jinetes y los carros en dos líneas paralelas a lo largo de los lados norte y sur; y a los que siguen, representantes de la ciudad, músicos, portadores de artesas y ánforas y los ”portadores de las ramas”, οι Θαλλοφόροι; y, finalmente, en el extremo este de estos dos lados, los animales y la víctima sacrificial. La última fase, que se desarrolla en el lado este, es la llegada de los dos brazos de la procesión encabezados por grupos de mujeres, con el ofrecimiento del peplo ante la presencia de los dioses. En conjunto están representadas 360 personas y más de 200 caballos y animales. Las armas y los arreos de los caballos estaban añadidos en bronce. 8.1.3.1 EL LADO OESTE El lado oeste, a excepción de las placas I y II que fueron apeadas por Lord Elgin, se encuentra en el Museo de la Acrópolis. En el centro destaca la placa VIII, de mejor calidad técnica que el resto, que se atribuye al mismísimo Fidias. 8.1.3.2 EL LADO SUR El lado sur es el peor conservado debido a la gran destrucción que sufrió por la bomba de Morosini. Además, muchas placas se retiraron para construir ventanas cuando el monumento se transformó en iglesia cristiana. Sin embargo, muchos de los trozos que faltan han podido conocerse gracias a los dibujos de Carrey. Su longitud era de 58,58 m y estaba constituido por 47 placas, muchas de las cuales están en el Museo de la Acrópolis y 25 en el Museo Británico. Se han representado en él 60 jinetes que pueden dividirse en 10 grupos (placas I – XXIV). Detrás de los jinetes aparecen 10 carros uno en cada placa XXV – XXXV, grupos de notables, músicos y porteadores (XXVI – XL) y 10 bueyes con sus acompañantes (XLI – XLVII). La ejecución de los relieves es, en general, de menor calidad que la correspondiente a la de los relieves del lado norte, a pesar de que existen algunas placas que se encuentran entre las mejores del Partenón (III, XI, XXI, XLI – XLIV). 8.1.3.3 EL LADO NORTE Se encuentra, en parte, en el Museo de la Acrópolis y, en parte, en el Museo Británico. Tiene una longitud total de 58,69 m. Presenta diferentes secciones con episodios que se corresponden con los del lado sur, al reflejarse en ambos lados, la representación de una única procesión. Las unidades en que puede dividirse son: La procesión de las víctimas sacrificiales (cuatro bueyes y cuatro ovejas) en las placas I a V. Los portadores de artesa y ánforas, los músicos y embajadores en las placas VI a X. Los carros con sus ocupantes en las placas XI a XXVIII. Los jinetes por grupos en las placas XXIX a XLVII. Se trata de la famosa representación de los efebos atenienses a caballo. 8.1.3.4 EL LADO ESTE A continuación de la figura de un maestro de ceremonias (placa I), siete grupos de figuras, tres a cada lado de la escena central que corresponde a la entrega del peplo de la diosa Atenea. Se trata de grupos de mujeres, héroes y divinidades. Admirable es la placa VII, que se encuentra en el Museo del Louvre, en lo que al tallado, sobre todo de los ropajes, se refiere. Se trata, sin duda, de la obra de un gran artista. Dos grupos de hombres, uno con seis figuras a la derecha (placas III y IV) y otro con cuatro a la izquierda (placa IV) hablan amigablemente entre ellos. Las primeras seis figuras se han identificado con héroes áticos, las segundas cuatro con dioses. Estos cuatro dioses forman parte de una escena mayor, que tiene por centro la entrega del peplo. Estos cuatro dioses se corresponden con Hermes, Dionisos, Deméter y Ares. A continuación, en la placa V, tenemos a Iris, seguida de Zeus y Hera en el trono. Después se desarrolla la escena central, que es la más importante a la vez que la más enigmática. Representa la entrega del peplo a la estatua de la diosa Atenea, objetivo final de la procesión. Comprende cinco figuras. A la izquierda, dos jóvenes muchachas que estarían al servicio de la diosa Atenea y que habían participado en la confección del peplo. A continuación, a la derecha, una mujer se ha identificado con la sacerdotisa de la diosa Atenea. Detrás de la sacerdotisa un hombre alto se ha identificado como el rey, el cual, recoge el peplo de las manos de un muchacho. En la parte más a la derecha de la escena central están representados la diosa Atenea y el dios Hefestos. Atenea, en este caso, no lleva ninguno de sus símbolos característicos (escudo, casco, etc.). A la derecha de la escena central, en la placa VI, tenemos a Poseidón, Apolo, Ártemis, Afrodita y Eros. Este último recostado en las rodillas de su madre Afrodita, que es la divinidad que peor se conserva. En cuanto a la exposición de las placas de este lado del friso, hay que decir que las II, VIII y VI se encuentran en el Museo de la Acrópolis; las I, III, IV y V se encuentran en el Museo Británico y la VII en el Museo del Louvre. Para muchos investigadores, el friso representa la procesión de las Grandes Panateneas en diferentes épocas. Así, el lado oeste en los tiempos mitológicos; el lado norte en la época arcaica; y el lado sur en la época clásica. Esta procesión tenía lugar el día 28 del mes de Ekatombeonos, el día del nacimiento de la diosa Atenea. Resto de los monumentos de la Acrópolis. Al este del Partenón están los restos de un edificio jónico monóptero de planta circular, con un diámetro externo de 8,60 m y una altura de 7,35 m denominado Templo de Roma y Augusto (44) erigido por los atenienses el 27 a.C. para ganarse el favor de Roma. A 25 m al sur del Partenón, en dirección hacia la esquina SE de la muralla de la Acrópolis, se encontraba, en el lugar del antiguo museo de La Acrópolis, el templo del rey mítico Pandion (45), hijo de Erecteo y padre de Egeo. Muy cerca de la esquina noreste del Partenón, en el nivel más alto de la superficie de la colina, al norte del templo de Roma, se sitúa el santuario de Zeus Polieus (46), cuyo emplazamiento y cuya forma vienen principalmente determinados por las zanjas labradas en la peña para la cimentación de sus muros. A Zeus Polieus se le representaba con el brazo derecho extendido hacia atrás sujetando el rayo. A una distancia de nueve metros escasos desde la séptima columna del Partenón, contando desde la esquina NO se encuentra el templo de Gea Carpóforo (47) (la tierra fructífera). Aquí es donde vio Pausanias “una estatua de Gea que ruega a Zeus le envíe lluvia”. A una distancia de 15 m al este de la entrada del llamado templo antiguo de Atenea, estaba el antiquísimo altar de Atenea y de Erecteo (48) que recibían culto juntos. La situación del altar en este punto la determinan huellas de cincel en la peña. Era el gran altar de Atenea dentro de la Acrópolis y sirvió durante siglos a los correspondientes templos que se fueron construyendo sucesivamente en el emplazamiento del templo antiguo de Atenea, el Hekatómpedo, así como el posterior Erecteo. Al sur del Erecteo y a su lado se hallan los cimientos de un templo del siglo VI a.C. (época de los Pisistrátidas) que estaba consagrado a Atenea: el famoso templo de Atenea Polias o Templo Antiguo de Atenea (49). Ocupaba el lugar del palacio micénico del cual hoy no se conserva básicamente nada. Fue destruido por los persas en el 480 a.C. El lugar albergó hasta los años de la tiranía a tres templos. El primero era la llamada “Mansión bien construida de Erecteo” que parece que se edificó en época geométrica (finales del siglo VIII a.C.). De éste no quedan nada más que dos bases de piedra en su lugar (hoy rodeadas por una verja) y una acrotera de bronce con representación de la Gorgona entre animales. Se pone en duda si a este templo siguieron dos templos sucesivos durante el siglo VI a.C. o uno solo con dos fases constructivas, una hacia el 570 a.C. y otra hacia el 525 a.C. en la que se añadiría al anterior templo la perístasis. Con todo, los cimientos que se conservan hoy en día (43,44 x 21,43 m) deben atribuirse al templo del 525 a.C., es decir, al tercero de los templos de piedra, poros y mármol que era períptero, dórico de 6 x 12, con pronaos, cella y opistódomos. La pronaos y el opistódomos tenían un frente de cuatro columnas cada uno o de dos columnas in antis entre dos columnas. La cella estaba partida por el muro transversal en dos divisiones una al este y otra al oeste. La división oriental, casi cuadrangular, con dos filas interiores de columnas a lo largo del edificio, de tres columnas cada una, estaba dividida en tres naves. En esta división estaba el “ουρανοπετές ξόανον” (xoanon caído del cielo) de la diosa Atenea. La división occidental era tripartita. Desde la entrada del opistódomos se entraba en una habitación larga y estrecha cuya pared este tenía sendas entradas a dos gabinetes separados. Parece que esta tripartición de la división occidental de la cella, semejante a la distribución del posterior Erecteion, se corresponde con el culto a un número igual de dioses y héroes: Poseidón-Erecteo, Hefesto y Butes. El templo fue incendiado por los persas en el 480 a.C. y con él el xoanon y los exvotos. Gran parte de los materiales del templo quedaron emparedados más tarde en el muro norte de la Acrópolis. Junto al templo estaba el famoso olivo de Atenea que fue testigo de la diosa en su lucha por conseguir la soberanía del país. Fue quemado en el mismo incendio provocado por los persas en que ardió el templo y cuentan que, una vez quemado retoñó el mismo día unos dos codos. Parece que inmediatamente después de las guerras Médicas (479 a.C.) los atenienses restauraron una parte de la cella del templo que se había salvado de la catástrofe y sustituyeron el xoanon quemado poniendo uno nuevo en su lugar. A finales del siglo V a.C., según las noticias de Jenofonte, el templo ardió. Seguramente fue incendiado adrede para despejar el terreno y que se pudiera ver sin obstáculos el nuevo templo, el Erecteo, al cual había sido llevado el xoanon de Atenea. Porciones del ornato de los frontones del templo pueden verse en el Museo de la Acrópolis. Se trata de una Gigantomaquia con Atenea en el centro de la composición. El Erecteo (50) es la joya que domina la ladera norte de la Acrópolis. Se construyó para sustituir al templo antiguo de Atenea y en él se conservaron los mitos sobre la fundación de la ciudad y las formas tradicionales de culto. El Erecteo empieza a construirse en el periodo de la Paz de Nicias (421 – 415 a.C.) pero las obras se interrumpieron con la reanudación de la guerra y la construcción se terminó hacia el 406 a.C. Una inscripción que se halló en la Acrópolis, fechada en el año 409/408 a.C. refiere que cierto Filocles, arquitecto, dirigía entonces las obras del Erecteo. Los planos eran quizás obra de Calícrates. Estaba consagrado a Atenea y a Erecteo. Erecteo se identifica con Erictonio, rey mítico del Ática, hijo de Hefesto y Gea; y, más tarde, en época clásica, se identifica con Poseidón. Así, el Ercteo es un templo doble, templo de Atenea y Poseidón (dioses “sínaos”, esto es, que comparten un templo) a los cuales liga a este lugar la contienda que mantuvieron por la soberanía sobre el Ática. Según los informes de Pausanias en el Erecteo recibían culto también Hefesto, padre de Erictonio, y Butes, hermano de Erecteo. Un reciente estudio sobre los fragmentos conservados de la tragedia de Eurípides Erecteo, contemporánea de las obras del Erecteo, permite reconstruir su argumento, lo que ayuda a conocer el sentido del edificio en conjunto. Poseidón había sido el primero en recibir culto en la acrópolis ateniense, pero Atenea lo desbancó con el irresistible regalo del olivo, que Cécrope, primer rey de los atenienses, hizo saber a los dioses que creía mejor presente que la fuente sagrada de Poseidón. Entonces Eumolpo, hijo del dios de las aguas y a la sazón rey de Eleusis, se erigió en vengador de su padre llevando un ejército contra Atenas. Erecteo supo por el oráculo de Delfos que sólo podría vencer a Eumolpo en un combate cuerpo a cuerpo si sacrificaba a una de sus hijas. Y así lo hizo, con la ayuda de su esposa Praxítea, pero también perdió a dos hijas más, que decidieron suicidarse porque habían prometido no sobrevivir a la hermana. La muerte de Eumolpo, sin embargo, volvió a encolerizar a Poseidón y Zeus intentó arreglarlo fulminando con el rayo a Erecteo. Aún así, Poseidón amenazó con provocar un terremoto que destruiría a Atenas. Al final de la obra, Atenea ofrecía a la desconsolada Praxítea la solución definitiva: esas hijas que habían muerto para salvar a Atenas estaban ya entre los dioses y recibirían honores en una fiesta anual y a Erecteo se le construiría un templo de piedra en la acrópolis, pero sería Poseidón quien recibiría culto en él bajo el nombre de Poseidón Erecteo. En él participarían las tres hijas de Erecteo sacrificadas por la patria junto con las otras tres, también importantes para Atenas en sus respectivos mitos. El Erecteo presenta unos rasgos de estilo propio con soluciones únicas, tanto en su forma como en la distribución de los distintos espacios y niveles en la cella. El uso del color es extenso: bronce dorado en los capiteles, esferas de vidrio en las basas de las columnas y figuras de mármol blanco en el friso sobre la piedra negro-azulada de Eleusis. El templo, con dimensiones en la cella de 22,22 x 11,62 m, semeja en su lado este a un templo jónico regular con 6 columnas de una altura de 6,59 m. La columna más al norte se halla en el Museo Británico con los demás mármoles de Lord Elgin. El piso de la parte oeste del templo se encuentra unos tres metros más bajo que el de la oriental. En la parte inferior de la parte occidental existe un muro sobre el cual se apoyan cuatro soportes del entablamento, de una altura de 5,62 m que en el interior tienen forma de semicolumna y en el exterior de columna in antis. Una verja cerraba los huecos que dejaban las semicolumnas, con excepción del hueco de la columna in antis sur. Dos pórticos peculiares había en los lados largos del templo. El pórtico norte, de dimensiones 5,4 x 8,17 m, que se llama “el pórtico de delante del portal”, está a un nivel más bajo que el pórtico sur (unos 3 metros) y techa la entrada que conduce a la parte oeste del templo. Este pórtico, con un zócalo de tres escalones, está constituido por seis columnas jónicas (4 x 2) de una altura de 7,635 m con una pequeña klisis, con éntasis y míosis al igual que ocurre con las del Partenón. Al sobresalir unos 3 m del límite oeste del templo forma una segunda columna in antis en la extensión del muro norte de la cella. A la izquierda de la entrada, en el piso, donde faltan hoy las baldosas, debió de existir el altar de Zeus Hipato (“altísimo”) o el altar de Tieco que pertenecía al sacerdocio ateniense. Sobre este altar, según refiere Pausanias, se ofrecían pémata (panecillos dulces) en lugar de sacrificios de animales. En la zona del pórtico estaba, según la tradición, la tumba de Erecteo. En el lado sur del templo, en el punto opuesto al pórtico norte, se encuentra el Pórtico de las Cariátides, de tamaño mucho menor que el del norte y con un zócalo de tres escalones que continúa el zócalo de la parte este y sur del templo. Este pórtico está constituido por un parapeto de 1,77 m de altura sobre el cual se yerguen las seis cariátides (4 x 2) que sostienen el arquitrabe y la techumbre. En el lado este del parapeto hay una entrada pequeña que conduce mediante un pasaje secreto con escaleras a la tumba de Cécrope (al Cecropeo) que se encontraba bastante abajo, bajo el SO del Erecteo. Hoy en día es muy difícil determinar la forma original del interior del templo ya que el Erecteo es uno de los monumentos de la Acrópolis que después de la antigüedad sufrió más transformaciones y reajustes. En cualquier caso, parece que el templo estaba dividido en dos secciones por el muro lateral, una al este y otra al oeste. La sección oriental de la cella, de una longitud de 7,31 m, tenía dos ventanas de 2,70 x 0,75 m en el lado este, a los lados de la entrada de 2,7 m de anchura, enfrente del pórtico jónico. Esta parte de la cella estaba consagrada al culto de Atenea Polias, defensora de la ciudad, y cobijaba su estatua cultual (el βρέτας, el έδος, el είδωλον ο el ξόανον de las fuentes) tallado en madera de olivo, al que las Arréforos ofrecían el peplo tejido en oro de las Panateneas. Frente al xoanon ardía permanentemente la famosísima lámpara de oro que realizó el escultor Calímaco. Allí estaba también la altísima palmera de bronce que servía para absorber el humo y que cuenta Pausanias que alcanzaba hasta el techo de madera del edificio. La sección occidental de la cella, que se encontraba a un nivel más bajo que la oriental, tenía una división tripartita, que se correspondía probablemente con la división de la misma sección en el Templo antiguo. La sección oeste tenía en su parte este dos pequeñas cámaras, cuyas entradas partían del vestíbulo o “prostomeio”, cuya entrada a su vez, era la puerta del pórtico norte. El vestíbulo, con una pequeña abertura en el lado sur, comunicaba con el pórtico de las cariátides. En esta sección, consagrada al culto de Poseidón-Erecteo, además del altar de Poseidón, había otros de Butes y de Hefesto. Aquí vivía asimismo el οικουρός όφις (la serpiente guardiana de la casa) de la Acrópolis, símbolo del culto ctónico a Erictonio. De acuerdo con la tradición, aquí dio con su tridente Poseidón en la contienda que sostuvo con Atenea y brotó agua de mar. El agujero se encontraba bajo el suelo del vestíbulo y del brocal toma el nombre el vestíbulo “προστιμιαιον” (“del brocal”). En los muros de la parte occidental había listas escritas de las personas de la familia de los Eteoboutádes que eran los que heredaban el sacerdocio de los dioses sínaos. Contrariamente a la opinión mantenida durante mucho tiempo sobre en qué lugares recibían culto los dioses “sínaos” dentro del Erecteo, en el 1990, el investigador griego J. Travlos ha señalado que en la sección este recibía culto Poseidón-Erecteo y en la oeste Atenea Polias. El espacio al aire libre que se hallaba entre el muro norte de la cella y el lado este del pórtico norte estaba embaldosado y servía de patio. En el límite este de dicho patio comenzaba la escalera marmórea que conducía a la parte alta y facilitaba la comunicación con la sección oriental del templo. Sobre los arquitrabes de la cella y del pórtico norte había tejados con los correspondientes frontones. El tejado del pórtico norte era más bajo que el de la cella y su eje longitudinal perpendicular al del éste. El pórtico de las cariátides, con un arquitrabe propio, estaba cubierto por un tejado plano. Lo que embellecía a todo el templo era el friso (de 0,62 m de altura) de la cella y del pórtico norte. Las figuras del friso, hechas de mármol del Pentélico, se sostenían sobre placas de mármol cárdeno de Eleusis. No se puede emitir fácilmente juicio sobre cuál era el tema de las representaciones del friso, por más que se hayan conservado bastantes fragmentos, que se hallan en el Museo de la Acrópolis. Muy probablemente el tema estaba relacionado con figuras míticas del Ática (Ion, Cécrope, Erecteo, Eumolpo, etc). Tampoco es conocido el nombre del artista que planeó las representaciones. Solamente sabemos los nombres de algunos artesanos que tallaron las formas dibujadas. Los frontones del Erecteo (los dos de la cella y el del pórtico norte) parece que no tenían esculturas. En los ángulos de los frontones había vasijas de adorno de mármol (acroterios). Y la cornisa, que coronaban antefijos palmeados, estaba adornada por cabezas de león de mármol. La puerta de entrada del pórtico norte, indudablemente la más solemne del templo, era lujosísima y constituía el ejemplo más hermoso de entrada a un templo antiguo. La puerta se restauró a finales del siglo I a.C. y debido a esto presenta desigualdades en la calidad del trabajo que son visibles en las palmetas y las rosetas de la marquesina, sustituidas en la restauración. Otro complemento más del pórtico son los artesones policromados del techo. Ahora bien, la obra cumbre de la expresión artística en el Erecteo es la presencia de las “Kores” (muchachas) (las Cariátides) en el pórtico sur del templo. Las seis kores, de 2,28 m de altura, situadas formando una Π, sostienen admirablemente el techo del pórtico sur del Erecteo siguiendo un antiguo uso de la arquitectura griega. Alcámenes fue probablemente el responsable de las korés. Las seis figuras pueden representar a las hijas de Cécrope en la tumba de su padre, dado que llevaban en sus manos cuencos sacrificiales para las libaciones. Para su conservación, las cariátides han sido sustituidas por copias de cemento. Las originales de cuatro de ellas se exponen en el Museo de la Acrópolis. La quinta que se conserva fragmentada también está en el museo, mientras que la sexta, que desmontó lord Elgin, se halla en el Museo Británico. En el lado oeste del Erecteo se encontraba el Pandroseion (51), santuario consagrado al culto de Pándroso, una de las hijas de Cécrope. Se trataba de un recinto cuadrangular con un templete y entrada por la pequeña puerta norte del Erecteo. En su esquina NO encerraba un altar dedicado a Zeus Erkios, es decir, “protector del recinto de la acrópolis”. En el mismo lugar se encontraba el olivo sagrado de Atenea. El Arreforio (52), del que dice Pausanias que no se encontraba lejos del Erecteo, se ha identificado con los cimientos de la construcción que se hallan en los límites de la muralla norte de la Acrópolis, enfrente y un poco más al oeste que el Pandroseion. El Arreforio comprende una habitación alargada (8,50 x 4,5 m) con entrada en el centro de su lado sur, que se abre a un pórtico de 4 m de anchura que tenía dos columnas entre parastades. Su construcción data del 470 a.C. y en el vivían las arréforos, durante un corto periodo de tiempo. Por pasajes secretos, (escaleras por debajo de la muralla) el Arreforio comunicaba con la cueva de Pan y con el santuario de Afrodita y de Eros. Proponen algunos estudiosos que entre estas escaleras por debajo de las murallas se encontraban las que servían de acceso a la cisterna micénica construida en el 1225 a.C. Las arréforos, muchachas jóvenes de entre 7 a 11 años, escogidas entre las más conocidas familias de Atenas, realizaban durante la fiesta llamada de los Arreforios, ritos sagrados secretos transportando unos objetos sagrados misteriosos (“άρρητα ιερά”), tapados para que ni siquiera los vieran ellas mismas, que entregaban al sacerdote del vecino templo de Afrodita y Eros, tras descender la escalera oculta. Del templo de Afrodita tomaban de manos de los sacerdotes otros objetos sagrados similares, tapados también éstos y, volviendo por el mismo camino, los entregaban a la sacerdotisa de Atenea. Los atenienses, tras su victoria contra los persas en la batalla de Maratón, utilizando las cantidades que obtuvieron de la venta del botín, consagraron en la Acrópolis una colosal estatua de Atenea en bronce, obra de Fidias, dedicada a Atenea Prómachos (53), quien les ayudó en la batalla. La imponente estatua de la diosa, quizás una de las obras más antiguas de Fidias, se encontraba en frente de los propileos a unos 37 m de distancia, a la izquierda del recorrido procesional. Con su extraordinaria altura (7m más 2m del pedestal) dominaba la colina sagrada y era visible desde el mar por los viajeros que venían de Sunio. El pedestal tenía unas dimensiones de 5 x 5 m y se restauró en la época de Augusto. El escudo tenía una representación en relieve de la centauromaquia que había trabajado en metal el cincelador Mis teniendo como modelo un dibujo del pintor Parrasio. La colosal estatua fue trasladada a Constantinopla y se colocó en el Hipódromo en el siglo V d.C. siendo destruida en la toma de la ciudad por los francos en 1204. Atenea Prómachos era una de las estatuas más célebres de la antigüedad y el exvoto más voluminoso de la Acrópolis. Probablemente fue construida en el taller de bronce que se encuentra en la ladera suroeste entre los años 475 y 450 a.C.
FOTOGRAFÍAS




























































































































PLANOS